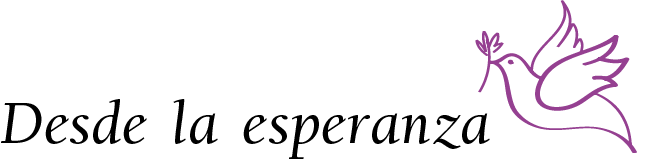—Escriba sin miedo, joven, que en Chile nadie lee.
Así alentaba Andrés Bello al tímido Diego Barros Arana, consciente de la escasa afición del pueblo chileno a la lectura. Gregarios, festivos, algo pícaros, más bien prácticos, Bello no veía a los habitantes de este país inclinados a elegir la soledad, el silencio, la meditación y la inutilidad inmediata que generalmente caracterizan el leer.
Toda poesía, toda obra literaria, intenta nombrar algo, dar vida en la palabra a algo vivido antes. No es cierto que el lenguaje cree realidad; salvo la Palabra de Dios.
Ah, pero sí que nos gusta la palabra oral: conversar profundo, chacharear de todo, pensar con refranes como Sancho Panza, completar frases manoteando. Porque la otra cara del mensaje de don Andrés es ésta: que en Chile hablamos y escuchamos. Porque en esto coincidimos con todos los pueblos de la tierra: deseamos escuchar.
Cuando un pueblo llamado Israel se puso a la escucha, sus sabios registraron palabra a palabra lo que llegó a ser la biblioteca por excelencia: la Biblia, tesoro de poemas, de narraciones, de cartas, de proverbios, que ya pertenece a la humanidad. Como buenos poetas, esos sabios escribieron sólo después de escuchar la Palabra. Y así perpetuaron el don.
Porque toda poesía, toda obra literaria, intenta nombrar algo, dar vida en la palabra a algo vivido antes. No es cierto que el lenguaje cree realidad; salvo la Palabra de Dios, quien hizo el mundo al decirlo y que después, como Padre, envió al Hijo, palabra encarnada. El poeta, en cambio, busca un nombre. Hasta lo pelea, lo implora.
Ante el horror del mundo, ante el tedio cotidiano, ante la belleza que nos maravilla, queremos al menos una palabra más; desahogarnos, reencantarnos, indagar, celebrar. Y quienes fijan eso en la escritura nos ayudan a seguir nombrando y escuchando. Por eso, Nicanor Parra tenía razón: “No podemos vivir sin poesía”.
Si hablamos de salvación, ha sido la palabra bien dicha y bien escrita la que tantas veces nos guarda consigo, nos aleja del precipicio, porque hace brillar un fondo de esperanza o de sensatez en medio de la locura.
Y por eso también el Papa Francisco, en su carta sobre el rol de la literatura en la formación de las personas, nos recuerda que en las ficciones literarias podemos “hacer eficazmente experiencia de vida”; es decir, mediante la imaginación desplegada del escritor, descubrir, contemplar, comprender, asimilar mejor nuestra propia vida.
Los cristianos sabemos, por ejemplo, que Jesús murió por nosotros. Sin embargo, cuando el poeta Eduardo Anguita nos dice que “nuestro Señor Jesucristo subió al Calvario por el chico Molina” o “por la señora Hortensia”, vamos viendo personas con nombre y apellido: todos y cada uno de nosotros llamados a la salvación.
Es lo que sucede con el Quijote, sin ir más lejos: ese viejo ridículo, pero entrañable, es quien mejor nos muestra a Dios en la novela.
Digámoslo con el salmista: una parte de la gran literatura se ha escrito “de profundis”, desde la profundidad abierta por el dolor, ya sea padeciéndolo, ya sea acompañándolo. Tal como en el poema “Avenida La Paz”, de Rosa Cruchaga de Walker. Palabras de homenaje a una mujer cuyos restos van al cementerio.
Numerosa compañía nos espera, pues: Miguel Arteche al invocar a Nuestra Señora del Apocalipsis; Gabriela Mistral que interroga a Dios, con valiente amor, por los suicidas; Violeta Parra al maldecir el alto cielo luego de sufrir una traición; Jorge Luis Borges, que especula mil veces sobre Dios; Rafael Alberti, creyente o no, al cantar a una imagen andaluza de María.
Y tantos más que nos ayudan a experimentar nuestras vidas.
—Lea sin miedo, joven; escuche con atención —podría decirnos don Andrés Bello, porque es mucho cuanto podemos recibir, y el don que anhelamos es inmenso.
Entre tanta mensajería, ¿qué palabra anhelamos hoy? ¿Nos dejaremos decir algo? ¿Renunciaremos un instante a nosotros mismos para poder oír la voz de Dios?