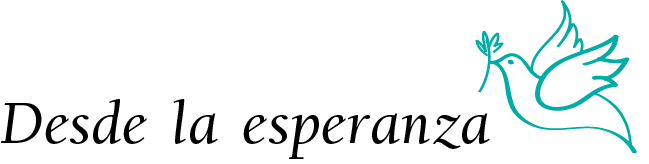Como muchos, crecí en una familia católica. Desde niña, sabía de la Virgen, pero no pedía su intercesión. Ya adulta, me vi una vez en peligro. Sin saber por qué, invoqué a la Virgen. Con un Ave María, se instaló la luz y el mal se disipó. Recién entonces creí verdaderamente en ella. María, que “guardaba todo esto en su corazón” (Lucas 2,11), es nuestra principal intercesora. Según la tradición popular, abre las ventanas del Cielo para que las almas entren. Gonzalo de Berceo, en Los milagros de nuestra Señora, cuenta de un sacerdote que solo se sabía una misa, en honor de la Virgen, y que al ser amonestado por su obispo fue defendido por María, agradecida de quien le dedicaba todas las misas del año. Uno de los videntes de Medjugorie (en Bosnia-Herzegovina), donde según testimonios la Virgen se aparece hace años, contó que cuando niño, María le pidió rezar el rosario y visitarla al día siguiente. Él se puso a jugar y olvidó oración y cita; al acordarse, corrió al encuentro y, apurado, rezó solo un Ave María. Pensó que la Virgen se enojaría; ella, en cambio, agradeció su oración, gracias a la cual un alma se había salvado.
María, que “guardaba todo esto en su corazón” (Lucas 2,11), es nuestra principal intercesora. Según la tradición popular, abre las ventanas del Cielo para que las almas entren.
Conocemos de María su Inmaculada Concepción, su virginidad y su sí a ser la Madre del Hijo de Dios, en una época en que ser madre soltera significaba la muerte por lapidación (aún no estaba casada para la Anunciación). Pero eso no es todo. Como conocedora de las Escrituras, debía saber de las profecías sobre el Mesías y, por tanto, de su martirio y muerte temprana (Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9,26).
Con todo, dijo sí (Lucas 1,38). Por amor, dio a luz a Cristo, lo cuidó, lo vio crecer. Lo extravió cuando tenía doce años -¿imaginan la angustia, en ese momento anticipatorio a la profetizada muerte de su hijo?-, lo buscó con desesperación y lo encontró tres días después (anticipo de la Resurrección) en el templo (Lucas 2,49). Y es que ser Madre de Dios es una bendición que no la exime del dolor al que todos estamos expuestos.
Con todo, no se centra en sí misma. Visita a su prima, santa Isabel, tardíamente embarazada (Lucas 1,39-56). Insta a su hijo a hacer su primer milagro, convertir el agua en vino para que continúe la fiesta en las bodas de Caná (Juan 2,1-11). Mira con amor nuestras preocupaciones; con ella podemos conversar de todo. Y su hijo la escucha y atiende a sus peticiones, porque es su madre. ¿No lo hacemos nosotros también? ¿No posponemos nuestros planes, deseos, logros, por ayudar a nuestros padres? Con mucha más razón lo hace Cristo por su madre. Cristo es el camino, la verdad y la vida (Juan 14,6). Y María es el atajo que nos lleva directo al corazón de Jesús.
«María sufre el dolor de ver a su hijo traicionado, preso, humillado, negado, torturado, herido y agonizante hasta la muerte en cruz. Y, Jesús, antes de morir, la confirma como nuestra madre y a nosotros como sus hijos (Juan 19,26-27). Es elevada en cuerpo y alma a los Cielos, de los que es Reina y Madre, en la Asunción. Una madre que celebramos un mes entero, pero que deberíamos celebrar todos los días. Ojalá, con la oración dictada por el Espíritu Santo y pronunciada por el Arcángel Gabriel en la Anunciación: «Dios te salve, María. Llena eres de gracia…»».
Es elevada en cuerpo y alma a los Cielos, de los que es Reina y Madre, en la Asunción. Una madre que celebramos un mes entero, pero que deberíamos celebrar todos los días.
María mira con amor nuestras preocupaciones: ¿Cómo te sueles comunicar con ella, compartirle tus dolores, alegrías, lo que pasa en tu vida? ¿De qué manera descubres que ella te lleva al corazón de su Hijo? ¿Cómo crees que puedes en este mes crecer en devoción a María?