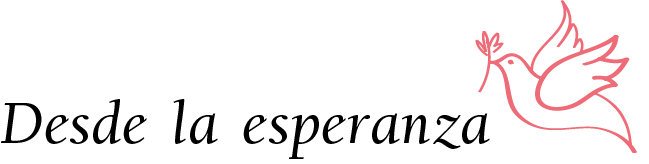¡Cómo se alegra el corazón con la llegada de un hijo! Si esperar es el signo de la vida humana, pues estamos constantemente en tensión por el advenimiento de algo o de alguien, nunca esa experiencia es más gozosa que cuando se trata de los hijos. Las palabras «padre», «madre», «hijo» o «hija», siendo las más elementales y simples en cualquier idioma son, al mismo tiempo, de las más reales y significativas de nuestra existencia. Es que la filiación es uno de los dones más grandes de nuestra vida y la mayor fuerza movilizadora en el ser humano, y ello se aplica tanto a la biológica como a la adoptiva. ¡Qué revelador es el hecho de que sea esta la que nos une con Dios, después de la venida de Cristo! Por su acción redentora ya no somos deudores de la carne y la sangre, sino que, por el Espíritu, hijos adoptivos –como enseña repetidamente san Pablo (Rom 8,15; Gal 4,4-5; y Ef 1,3-6)–.
Los hijos, todos los hijos, cualquiera sea su filiación, son expresión de la liberalidad de Dios, que escoge a los padres para que ellos críen y eduquen para la santidad a quienes Él ha creado a su imagen y semejanza, y ha llamado a la eternidad.
Llamamos «Padre» a Dios –como muestra santo Tomás de Aquino (Exposición sobre la oración dominical, El Padrenuestro)– por distintas razones: porque nos ha creado, porque nos gobierna con su Providencia y, más relevante todavía, porque nos ha adoptado. La filiación por la naturaleza ha sido perfeccionada por la de la gracia, pues por ella nos hacemos –como legítimos sucesores– beneficiarios de la vida eterna. Y esta verdad religiosa es ratificada por la experiencia humana, pues la filiación voluntaria hace heredero a quien ha sido elegido, no por fuerza o necesidad, sino por pura gratuidad.
El signo distintivo de toda auténtica paternidad o maternidad es siempre el don que se presenta en un doble movimiento. Por una parte, un hijo es un regalo que se recibe sin mérito alguno y, por otra, implica darse completamente a ese otro, sin más causa que él mismo. A veces, en la filiación biológica, por la fuerza de la costumbre, esta dimensión esencial se nos escapa y puede existir la tendencia a verla como algo propio del ámbito de lo debido. Sin embargo, quien es padre o madre adoptivo tiene, más que cualquiera, la conciencia de moverse en el campo de la ofrenda y de la entrega.
Amar es donarse completa y sinceramente, entrega que solo puede proceder de una voluntad libre, jamás de la necesidad. La adoptiva es, en este sentido, modelo y arquetipo de toda filiación, pues es, como ejercicio de plena libertad, un engendrar siempre desde el puro amor.
Mi madre siempre nos dijo a mi hermana y a mí –hijos biológicos de nuestros padres– que éramos prestados, que pertenecíamos a Dios, a quien ella debía responderle por este inmenso regalo. De niños, no entendíamos bien sus palabras, que nos parecían –quizá– algo fuertes. Ya de adultos, creo, hemos penetrado en la profundidad y sabiduría que ellas encierran. Es que los hijos, todos los hijos, cualquiera sea su filiación, son expresión de la liberalidad de Dios, que escoge a los padres para que ellos críen y eduquen para la santidad a quienes Él ha creado a su imagen y semejanza, y ha llamado a la eternidad.
Más allá de motivos circunstanciales o instrumentales, nadie es capaz de dar explicaciones sobre esas elecciones divinas. Como en muchos asuntos, no hay razones que puedan dar cuenta de por qué Dios ha elegido a unos para ser padres biológicos y, a otros, para serlos adoptivos. Pero, en cualquiera de los casos, la misión es la misma: trascendente y única, porque singular es cada persona y su destino eterno. Así, sean hijos de la carne o de la voluntad, tenemos con nuestros hijos un mismo vínculo y una misma tarea confiada por el Creador. Esa relación y ese cometido solo pueden explicarse y cumplirse desde el amor.
En el amor está la raíz última y la comprensión de la vida humana: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo –de estos dos preceptos depende toda la ley y los profetas (Mat 22,40)– y amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado –que es el mandamiento nuevo del Evangelio (Jn 13,34)–. Y amar es donarse completa y sinceramente, entrega que solo puede proceder de una voluntad libre, jamás de la necesidad. La adoptiva es, en este sentido, modelo y arquetipo de toda filiación, pues es, como ejercicio de plena libertad, un engendrar siempre desde el puro amor.
¿Qué signo profundo hay en que Dios haya escogido a Moisés –hijo adoptivo– para liberar a su pueblo y a san José –padre adoptivo– para velar por María y el Niño? ¿Somos conscientes de nuestra filiación adoptiva? ¿Asumimos que, independiente de los términos humanos con que categoricemos la filiación, ella obedece a la confianza que Dios ha depositado en nosotros? ¿Cómo respondemos a esta misión? ¿Nos damos cuenta que engendrar es, sobre todo, un acto de amor?