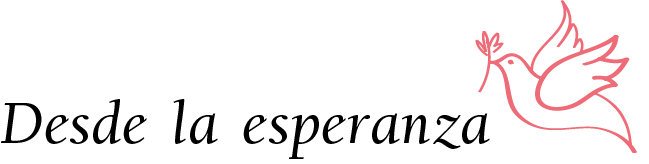“¡Ay de mí si no anunciase el Evangelio!” (1 Co 9,16). La revelación nos muestra que la tarea evangelizadora de la Iglesia brota del amor divino que ‘quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad’ (1 Tm 2,4), lo que no es menos que la comunión plena con el Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Para esto el Verbo Eterno se ha hecho hombre: para que el mundo se salve por él. La obra de Jesús es revelar a los hombres, en su realidad concreta e histórica, el amor desbordante del Padre transmitiendo su propia vida divina por medio del Espíritu.
Este es el origen de la Iglesia, su naturaleza y misión: prolongar en el tiempo la obra de Jesucristo, extendiéndola por tiempos y lugares, alcanzando y transformando a los hombres y sus culturas, instaurando y edificando en medio de la historia humana el don del Reino de Dios.
Hoy el amor de Cristo nos apremia (cf. 2 Co 5,14), nos impulsa a no reservar el depósito de la fe sólo en el intimismo individualista de una pretendida salvación personal, sino a proclamar con valentía y alegría la grandeza del Señor.
Desde sus orígenes apostólicos, y a lo largo de los más de 20 siglos de su existencia, los discípulos han llevado adelante el mandato de Jesús de anunciar a toda la creación la Buena Nueva de este Reino (cf. Mc 16,15); y lo han hecho no sin problemas, persecuciones, errores y pecados, pero siempre gracias al Espíritu Santo, que tiene la fuerza de sobreabundar en gracia ahí donde abunda el mal. La Iglesia lleva a cabo su misión en todo su quehacer y de muy diversos modos: educando, estudiando, celebrando el misterio pascual en la riqueza inagotable de la liturgia; tanto en la oración silenciosa de los monasterios como gastando zapatos recorriendo territorios recónditos; asistiendo a los necesitados y predicando con fuerza esperanzadora y acogedora el kerigma de Jesucristo vencedor de todo mal.
Aparece, así, la Iglesia como sacramento universal de salvación (LG, 48), es decir, como signo que hace presente el poder que tiene Dios para redimir y santificar a la humanidad, por medio de personas concretas que en sus propias debilidades y flaquezas muestran los méritos de Jesucristo (cf. 2 Co 12,9), y que por su testimonio y acción van salando e iluminando el mundo (cf. Mt 5,13-14).
Este es el origen de la Iglesia, su naturaleza y misión: prolongar en el tiempo la obra de Jesucristo, extendiéndola por tiempos y lugares, alcanzando y transformando a los hombres y sus culturas.
Como en cada generación, las condiciones de nuestro tiempo exigen la constante renovación del celo misionero de la Iglesia. En los diferentes tiempos y lugares surgen nuevos desafíos para la tarea primera y siempre nueva de la Iglesia de hacer resonar la alegría del Evangelio en los corazones, de modo que, en medio de dificultades, confusiones, sistemas inhumanos, ideologías perniciosas, etc., renazca la esperanza de la fe que obra por la caridad (cf. Gal 5,6). Esto es real también en nuestra época y cultura: como en tantos otros momentos de la historia, hoy el amor de Cristo nos apremia (cf. 2 Co 5,14), nos impulsa a no reservar el depósito de la fe sólo en el intimismo individualista de una pretendida salvación personal, sino a proclamar con valentía y alegría la grandeza del Señor. Como lo hizo la Virgen María, los santos apóstoles y los innumerables cristianos que gastaron su vida por Cristo y por su Evangelio para que llegara a nosotros su amor, su fe, su esperanza y su legado.
Esto es posible gracias a la acción del Espíritu Santo que sigue moviendo los corazones de muchos para que respondan con generosidad y entrega al llamado misionero con la radicalidad de dejarlo todo y partir a tierras lejanas; pero es necesario -¡nuestro mundo lo necesita!- que todo aquel que profese la fe en Jesucristo se haga consciente del papel que juega en la tarea evangelizadora: en las familias, en los colegios, institutos y universidades, en las diversas actividades laborales (economía, política, ciencias, medicina, academia, arte, etc.), entre desconocidos, entre los amigos y también con los enemigos (cf. Mt 5,44-48).
¿Estamos dispuestos a asumir esta tarea como una responsabilidad propia, además en un mundo que a menudo se presenta como opuesto? ¿Cómo nos haremos parte de esta dinámica evangelizadora para transmitir el Evangelio a la nueva generación? ¿A través de quiénes he recibido la noticia del amor de Dios y a quién concretamente puedo comunicársela? ¿Tenemos la sensibilidad para percibir la necesidad que tiene nuestro prójimo de encontrarse con Jesucristo?