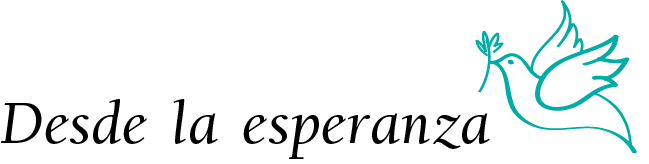|
El Papa Francisco nos dejó como legado un discurso pronunciado el 17 de enero de 2018 durante su visita a nuestra Universidad. En él habló de su historia, de la necesidad de construir una convivencia nacional, la búsqueda genuina del saber teniendo en cuenta las manos, la mente y el corazón. Destacó la identidad católica de nuestra casa de estudios y motivó a que sus estudiantes se sigan involucrando en la dimensión misionera de la Iglesia. Es por eso que, en Una Reflexión Semanal ,queremos rendir un homenaje a la vida y herencia del Pontífice, quien falleció el pasado 21 de abril. Traemos a nuestra memoria sus palabras que hoy, a pesar de los fuertes cambios que ha experimentado nuestro país en los últimos años, siguen cobrando una enorme actualidad.
|
|
Comité editorial de
Una Reflexión Semanal |
Señor Gran Canciller, cardenal Ricardo Ezzati, hermanos en el episcopado, señor Rector, Doctor Ignacio Sánchez, distinguidas autoridades universitarias, queridos profesores, funcionarios, personal de la Universidad, queridos alumnos:
Estoy contento por estar junto a ustedes en esta Casa de Estudios que, en sus casi 130 años de vida, ha ofrecido un servicio inestimable al país. Agradezco al señor Rector sus palabras de bienvenida en nombre de todos y también le agradezco a usted, señor Rector, el bien que hace con su “sapiencialidad” en el gobierno de la Universidad y en defender con coraje la identidad de la Universidad Católica. Muchas gracias.
Lo que hasta ayer podía ser un factor de unidad y cohesión, hoy está reclamando nuevas respuestas.
La historia de esta Universidad está entrelazada, en cierto modo, con la historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han cumplido tareas relevantes para el desarrollo de la patria. Quisiera recordar especialmente la figura de san Alberto Hurtado, en este año (2018) que se cumplen 100 años desde que comenzó aquí sus estudios. Su vida se vuelve un claro testimonio de cómo la inteligencia, la excelencia académica y la profesionalidad en el quehacer, armonizadas con la fe, la justicia y la caridad, lejos de disminuirse, alcanzan una fuerza que es profecía capaz de abrir horizontes e iluminar el sendero, especialmente para los descartados de la sociedad, sobre todo hoy en que prima esta cultura del descarte.
En este sentido, quiero retomar sus palabras, señor Rector (Ignacio Sánchez) cuando afirmaba: «Tenemos importantes desafíos para nuestra patria, que dicen relación con la convivencia nacional y con la capacidad de avanzar en comunidad».
1. CONVIVENCIA NACIONAL
Educar para la convivencia no es solamente adjuntar valores a la labor educativa, sino generar una dinámica dentro del propio sistema educativo.
Y para lograr esto es necesario desarrollar una alfabetización que sepa acompasar los procesos de transformación que se están produciendo en el seno de nuestras sociedades.
Tal proceso exige trabajar de manera simultánea la integración de los diversos lenguajes que nos constituyen como personas. Es decir, una educación —alfabetización— que integre y armonice el intelecto, los afectos y las manos; es decir, la cabeza, el corazón y la acción. Esto brindará y posibilitará a los estudiantes crecer no sólo a nivel personal, sino, simultáneamente, a nivel social. Urge generar espacios donde la fragmentación no sea el esquema dominante, incluso del pensamiento; para ello es necesario enseñar a pensar lo que se siente y se hace; a sentir lo que se piensa y se hace; a hacer lo que se piensa y se siente. Un dinamismo de capacidades al servicio de la persona y de la sociedad.
La alfabetización, basada en la integración de los distintos lenguajes que nos conforman, irá implicando a los estudiantes en su propio proceso educativo; proceso de cara a los desafíos que el mundo próximo les va a presentar. El «divorcio» de los saberes y de los lenguajes, el analfabetismo sobre cómo integrar las distintas dimensiones de la vida, lo único que consigue es fragmentación y ruptura social.
En esta sociedad líquida[3] o ligera[4], como la han querido denominar algunos pensadores, van desapareciendo los puntos de referencia desde donde las personas pueden construirse individual y socialmente. Pareciera que hoy en día la «nube» es el nuevo punto de encuentro, que está marcado por la falta de estabilidad, ya que todo se volatiliza y por lo tanto pierde consistencia.
Y tal falta podría ser una de las razones de la pérdida de conciencia del espacio público. Un espacio que exige un mínimo de trascendencia sobre los intereses privados —vivir más y mejor— para construir sobre cimientos que revelen esa dimensión tan importante de nuestra vida como es el «nosotros». Sin esa conciencia, pero especialmente sin ese sentimiento y, por lo tanto, sin esa experiencia, es y será muy difícil construir la nación, y entonces parecería que lo único importante y válido es aquello que pertenece al individuo, y todo lo que queda fuera de esa jurisdicción se vuelve obsoleto. Una cultura así ha perdido la memoria, ha perdido los ligamentos que sostienen y posibilitan la vida. Sin el «nosotros» de un pueblo, de una familia, de una nación y, al mismo tiempo, sin el nosotros del futuro, de los hijos y del mañana; sin el nosotros de una ciudad que «me» trascienda y sea más rica que los intereses individuales, la vida será no sólo cada vez más fracturada sino más conflictiva y violenta.
La Universidad, en este sentido, tiene el desafío de generar nuevas dinámicas al interior de su propio claustro, que superen toda fragmentación del saber y estimulen a una verdadera universitas.
La cultura actual exige nuevas formas capaces de incluir a todos los actores que conforman el hecho social y, por lo tanto, educativo. De ahí la importancia de ampliar el concepto de comunidad educativa.
De ahí, el segundo elemento tan importante para esta casa de estudios: la capacidad de avanzar en comunidad.
He sabido con alegría del esfuerzo evangelizador y de vitalidad alegre de su Pastoral Universitaria, signo de una Iglesia joven, viva y «en salida». Las misiones que realizan todos los años en diversos puntos del país son un punto fuerte y muy enriquecedor. En estas instancias, ustedes logran alargar el horizonte de sus miradas y entran en contacto con diversas situaciones que, más allá del acontecimiento puntual, los dejan movilizados. El «misionero», en el sentido etimológico de la palabra, nunca vuelve igual de la misión; experimenta el paso de Dios en el encuentro con tantos rostros o que no conocían o que no le eran cotidianos, o que le eran lejanos.
Ustedes son interpelados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un renovado humanismo que evite caer en reduccionismos de cualquier tipo.
Cuenta una antigua tradición cabalística que el origen del mal se encuentra en la escisión producida por el ser humano al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De esta forma, el conocimiento adquirió un primado sobre la creación, sometiéndola a sus esquemas y deseos[6]. La tentación latente en todo ámbito académico será la de reducir la Creación a unos esquemas interpretativos, privándola del Misterio propio que ha movido a generaciones enteras a buscar lo justo, bueno, bello y verdadero. Y cuando el profesor, por su sapiencialidad, se convierte en «maestro», entonces sí es capaz de despertar la capacidad de asombro en nuestros estudiantes. ¡Asombro ante un mundo y un universo a descubrir!
Hoy resulta profética la misión que tienen entre manos. Ustedes son interpelados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un renovado humanismo que evite caer en reduccionismos de cualquier tipo. Esta profecía que se nos pide impulsa a buscar espacios recurrentes de diálogo más que de confrontación; espacios de encuentro más que división; vías de amistosa discrepancia, porque se difiere con respeto entre personas que caminan en la búsqueda honesta de avanzar en comunidad hacia una renovada convivencia nacional.
Y si lo piden, no dudo que el Espíritu Santo guiará sus pasos para que esta Casa siga fructificando por el bien del Pueblo de Chile y para la Gloria de Dios.
Les agradezco nuevamente este encuentro, y por favor les pido que no se olviden de rezar por mí.
[2] Carta enc. Laudato si’, 47.
[3] Cf. Zygmunt Bauman, Modernidad líquida (1999).
[4] Cf. Gilles Lipovetsky, De la ligereza (2016).
[5] Carta enc. Laudato si’, 146.
[6] Cf. Gershom Scholem, La mystique juive, París (1985), 86.