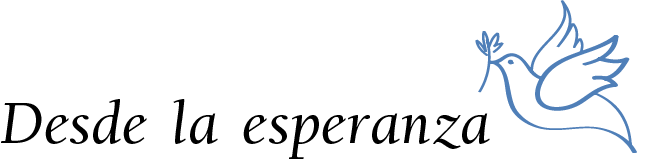La fe que profesamos confiesa a un Dios que se hace parte de la historia de los hombres y mujeres de este mundo, se hace hombre cohabitando en medio de nosotros “levantando morada” (cf. Jn 1,14), tocando el destino de la humanidad en sus múltiples dimensiones, uniéndose en solidaridad con todo el género humano: “Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado” (Gaudium et spes, 22).
De ahí que podamos preguntarnos abiertamente por el valor del cuerpo humano a la luz de la fe. Si afirmamos que el cuerpo es el vehículo por excelencia a través del cual exteriorizamos y expresamos nuestra interioridad, nuestra afectividad, nuestras emociones y pensamientos, y a su vez que es Dios quien en su Hijo Jesús expresa su amor a toda la humanidad por medio de palabras y obras manifestadas a través de su cuerpo de carne y hueso, ¿no tendrá el misterio de la Encarnación de Cristo suficiente valor para apreciar nuestra corporeidad humana?
Ya el Papa San Juan Pablo II en su ‘Teología del cuerpo’ nos hablaba del valor del cuerpo humano como una dimensión constitutiva de la persona humana, así también de las implicancias de este en la vida en comunidad.
Si Jesús de Nazaret, el Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, da cuenta de lo que es, cuando ve, siente, se emociona, sufre, se alegra, se compadece, se enoja, toca y se deja tocar, valiéndose de su cuerpo como portavoz elocuente del gesto salvífico de Dios por toda la humanidad, ¿no tendríamos que darle una vuelta más a esto?
Ya el Papa San Juan Pablo II en su ‘Teología del cuerpo’ nos hablaba del valor del cuerpo humano como una dimensión constitutiva de la persona humana, así también de las implicancias de este en la vida en comunidad. Nos regresa al relato del Génesis y subraya el carácter de imagen de Dios y su vocación de amor. Esta vocación se ve truncada abruptamente por el pecado, pero en Jesús vuelve a encontrar su valor, ya que es Él quien por su encarnación asume la condición corporal y nos redime a través de su entrega salvífica en el dolor redentor de su cuerpo.
Toda esta teología no encuentra más fundamento que en lo que Cristo dice y enseña, en el carácter esponsalicio del hombre y la mujer, de su entrega primigenia, de la redención de su cuerpo, de su perspectiva trascendente y escatológica en la resurrección (cf. Juan Pablo II, Teología del Cuerpo, 4). En esta hermosa catequesis, San Juan Pablo II nos recuerda y nos invita a reconocer y resignificar el valor profundo de nuestra corporeidad a la luz del querer de Dios trazado desde el principio, porque hemos de ser “imagen visible” de nuestro creador y “hemos de resucitar con nuestros propios cuerpos”.
La fe es el reconocimiento de la corporeidad de Dios en el otro, sobre todo en el más débil (Mt 25). Nuestro cuerpo nos impele, en consecuencia, a reconocer el rostro de Dios en el otro, mi hermano.
También el Papa Francisco nos invita a discernir sobre el valor de nuestro cuerpo, y pone atención en la mirada en el prójimo. La fe es el reconocimiento de la corporeidad de Dios en el otro, sobre todo en el más débil (Mt 25). Nuestro cuerpo nos impele, en consecuencia, a reconocer el rostro de Dios en el otro, mi hermano creado a imagen de Dios y, por lo tanto, con igual dignidad. Hay un otro, como aquel buen samaritano (Lc 10,25-37) que se detiene con la mirada para comprometerse con el hermano despojado de su dignidad en el camino de la vida. Es movido con entrañas de misericordia, y pone su corazón en la miseria del que sufre. Es su cuerpo el que es flagelado y tocado en la cruz, pero a la vez es ese mismo cuerpo el que se ofrece en su resurrección. “Esto es mi cuerpo que se entrega” (Lc 22,19), y que nos da el participar de la Vida divina, la vida de Dios.
Pues bien, todas estas necesidades están mediadas por nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos mejorar en el trato, en la aceptación e inclusión a nuestros hermanos mostrando gestos como los de Jesús? ¿Cómo podríamos revalorizar nuestro cuerpo en clave cristiana desde mi trabajo, universidad, la parroquia, la pastoral, el barrio y nuestro hogar? Ahora bien, ¿cómo damos testimonio de nuestra fe a través de nuestro cuerpo? Recordemos que no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Vemos y sentimos lo que nos acontece en nuestro propio cuerpo. Lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso os comunicamos (1 Jn 1,1-3).