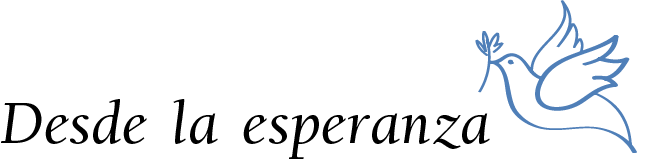Pareciese que hoy, más que nunca, preguntarse por el futuro es de vital importancia para cada persona, la sociedad y el mundo. Las múltiples crisis, entendidas como situaciones imprevistas en que peligra aquello que consideramos como sólido y perdurable, han permitido pensar el futuro frente a la incertidumbre del presente. En nuestro país, el aumento de la violencia en todas sus dimensiones, en que se avala, valida y en alguna medida se reproduce como medio de interacción y vinculación social, es motivo para preguntarse sobre ello.
¿De qué manera la esperanza cristiana tiene cabida en medio de un mundo acelerado que sólo le interesa el día a día? ¿Qué ha propuesto el cristianismo al hablar del futuro?
No obstante, pensar el futuro es más complejo de lo que parece. Hoy, en vez de imaginarnos un futuro mejor, es más relevante sobrevivir el día a día. Si miramos a nuestro alrededor, es posible darse cuenta que vivimos de manera acelerada. Como en un círculo vicioso, buscamos formas de reducir el costo de tiempo para comunicarnos, trasladarnos, fabricar, entre otros. Ello impulsa a que las tecnologías progresen con rapidez, lo que lleva a modificar nuestras costumbres personales y sociales. Reducimos cada vez más el costo de tiempo, pero aumentamos la cantidad de nuestros quehaceres, a tal punto de hacerse costumbre la frase no tengo tiempo para descansar, comer, divertirse, expresar nuestros sentimientos y emociones, imaginar, entre otros. Si ese es el escenario en el que vivimos, entonces es difícil pensar un futuro con esperanza y novedad, cuando ni siquiera hay tiempo para cosas básicas, fundamentales y significativas. ¿De verdad el futuro se ha abierto de par en par, para vivir con esperanza, tal como lo indica Benedicto XVI? Y con ello, ¿de qué manera la esperanza cristiana tiene cabida en medio de un mundo acelerado que sólo le interesa el día a día? ¿Qué ha propuesto el cristianismo al hablar del futuro?
Conformarse con una rutina acelerada, vivir en incertidumbre y resignarse a realizar cambios no es propio de la esperanza cristiana.
Desde las comunidades cristianas del siglo I hasta hoy, se profesa que Jesucristo “ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos”. Del griego parousía, la venida del Señor es la esperanza que reconoce la presencia espiritual de Cristo y anhela su manifestación gloriosa, anticipando la promesa de la resurrección de los muertos (cf. 1 Tes 4,13-18; 1 Co 15), de la consumación del mundo (cf. Rm 8,19-22; Ap 21,1) y, en suma, la instauración del Reino de Dios. Este símbolo de la fe nos invita hoy a confiar en la acción de un Dios que, pese a las injusticias, la opresión y la iniquidad profundas, no abandona a su creación y adviene en la historia como signo de justicia, libertad y misericordia gratuita. San Pablo, en su Carta a los Romanos, sintetiza excelsamente esta esperanza escatológica en una oración: “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5,20-21).
Si la venida futura del Señor es nuestra esperanza, entonces ha de ser inspiración de nuevas narrativas de resistencia que imaginen un futuro y sea motivación para actuar creativamente en medio de las incertidumbres actuales. El Señor abre un futuro por esperar y nos impulsa a caminar, a contemplar, a imaginar, a encontrarse y volver a sentir. Conformarse con una rutina acelerada, vivir en incertidumbre y resignarse a realizar cambios no es propio de la esperanza cristiana, puesto que, en palabras del Papa Francisco, “es vivir en tensión, siempre, sabiendo que no podemos hacer el nido aquí: la vida del cristiano está ‘en tensión hacia’” (Homilía de Misa en Capilla de la Casa Santa Marta, 29 de octubre de 2019). ¿En qué momentos de mi vida he sentido que el tiempo se me ha perdido? ¿Qué hago yo para buscarlo? ¿Qué esperanzas nos mueven en la vida cotidiana para mirar un futuro mejor como sociedad? ¿De qué manera la parusía nos motiva a imaginar ese futuro?