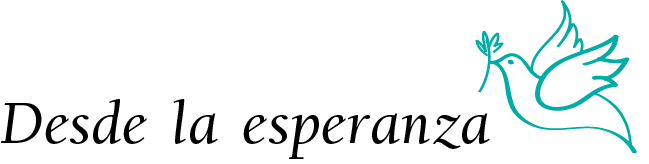Mientras viajaba en metro en hora punta, miraba las caras y expresiones de mis compañeros de carro: una mujer con su hijito en coche apretados en la multitud, un joven con audífonos que miraba al suelo, un señor con muletas, una estudiante que ojeaba su celular y lloraba bajito, una anciana pequeña y encorvada, un hombre curtido que se veía muy cansado… Todos viajando rítmicamente, sincronizados con el tirón de cada partida y el freno al llegar a las estaciones. Me vino a la mente el pasaje del paralítico en la piscina de Betesda (Juan 5).
Jesús no nos deja solos, y nos ofrece siempre Su Palabra y Su amor para sanar. ¿De qué nos sana? De aquello que más nos duele: la soledad, el no sentirnos vistos, el no ser escuchados, el no tener a nuestros hermanos y hermanas al lado para ayudarnos, el estar invisibilizados en el dolor.
El evangelista Juan describe el contexto y resaltan los diálogos entre quienes intervienen en esta ocasión. El diálogo de Jesús con un paralítico que llevaba 38 años enfermo me conmueve. Juan relata que alrededor de la piscina había cinco corredores donde yacía una multitud de enfermos, esperando que el agua se agitara. Apenas esto ocurría, los parientes tomaban a los enfermos y entraban rápidamente a la piscina, con la esperanza de que sanaran de cualquiera enfermedad (Juan 5,4). Jesús se acerca al paralítico, que estaba sin nadie a su lado que lo ayudara, viendo cómo, una y otra vez, los demás enfermos lograban su propósito. ¿Qué hacía ese hombre allí, si sabía que, llegado el momento de que se agitara el agua, no podría entrar a la piscina por sí mismo? Jesús, viendo la situación, reconoce la esperanza de ese paralítico y le hace una pregunta que no es la que uno típicamente pensaría. No le pregunta si quiere que lo ayude a meterse al agua, ni tampoco qué enfermedad o situación sufre, o dónde está su familia. Jesús le dice “¿Quieres sanar?” (Juan 5,6). El hombre que yacía acostado seguramente debe haberse sorprendido de estas palabras, pues este desconocido le hizo la pregunta fundamental. Su respuesta, me parece, está llena de confianza frente a la profunda escucha que le ofrece Jesús, y refleja su esperanza de hace décadas: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua” (Juan 5,7). Es decir, respondió que está solo. Jesús, ante a esta honda verdad y anhelo, le dice: “Levántate, toma tu camilla y anda”. Sin piscina de por medio, sin nada más que Su Palabra. Y así lo hizo ese hombre que ni siquiera conocía a quien lo sanó.
En el metro, mientras rezaba, me resonaban estas palabras: ¿quieres sanar? Entonces, ama.
Jesús no nos deja solos, y nos ofrece siempre Su Palabra y Su amor para sanar. ¿De qué nos sana? De aquello que más nos duele: la soledad, el no sentirnos vistos, el no ser escuchados, el no tener a nuestros hermanos y hermanas al lado para ayudarnos, el estar invisibilizados en el dolor. El mandamiento nuevo de Jesús, “Su mandamiento”, nos da la clave para encontrar la sanación y la plenitud: ámense los unos a los otros, como Yo los he amado (Juan 13,34-35). Este “como” es muy importante, pues nos hace hermanos y hermanas del mismo Padre. El amor recíproco es la sustancia, la esencia, de la fraternidad. Nuestra esperanza no es algo, sino alguien: Jesús, quien no nos deja solos y nos impulsa a ir al encuentro de los demás, en especial de aquellos que sufren. Nuestra esperanza es un motor para el amor fraterno, tal como Jesús se acerca al paralítico.
En el metro, mientras rezaba, me resonaban estas palabras: ¿quieres sanar? Entonces, ama. No estamos solos. Más aún, donde hay dos o tres que están reunidos en Su Nombre, Jesús está allí, en medio de nosotros (Mateo 18,20). ¡Cuánto podemos hacer para vivir esta promesa de Jesús, que nos llena de esperanza! Basta comenzar a amar a nuestros prójimos, a los compañeros del metro, a nuestra familia, a quien nos cruzamos en la calle… Pronto este amor será reciprocado y transformará nuestras vidas y la sociedad.
¿Cómo está la esperanza en mi corazón? ¿Trato de salir de mí mismo/a para ir cotidianamente a ayudar a otros, con la disposición de amar? ¿Ha crecido en mí la experiencia de sentir que Jesús nos sana y salva?