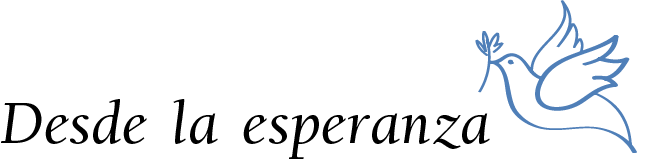La vigencia del mensaje de la Iglesia en los últimos pontificados confirma que el signo de la mujer es hoy más central y fecundo que nunca. Hoy nos encaminamos a celebrar los 60 años del Concilio Vaticano II, uno de los hitos más relevantes para pensar la Iglesia del futuro y su relación con el mundo. Las resoluciones del Concilio sobre el ser femenino resuenan hasta la actualidad como un toque de campanas que proclama su grandeza. Este impulso sobrepasa la valorización de la mujer puertas adentro del Pueblo de Dios; más bien, le da un rol clave en la reconquista de la Iglesia, en su proyección futura y en la comprensión de los desafíos del tiempo y de la cultura: “Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora” (S.S. Juan Pablo II, 1988, n. 1).
La novedad que trae la Iglesia postconciliar es la comprensión del ser y del actuar de María —y en ella, de toda mujer— más allá de la dignidad extraordinaria que significa ser depósito del tesoro del evangelio, custodiarlo y protegerlo.
Es el mismo Señor quien da un paso más al incorporar a su Madre en el misterio de la salvación, y ratifica su misión como colaboradora en la Redención del mundo.
La tradición de los santos y padres de la Iglesia reconoce desde el comienzo el lugar fundamental de María en la actividad salvífica de Cristo; San Ireneo, uno de los primeros en referirse a ella dentro del cristianismo, hablaba de María como causa salutis, causa de la salvación. Ahora bien, siempre se la sitúa en una dimensión y plano diferente al de Cristo, pero en el que participa a través de su virginidad y maternidad.
Para san Cayetano, la Santísima Virgen toca al Dios Trino, a la Divinidad misma, mediante su actividad gestadora. De hecho, lo hace de manera tan profunda y real que el mismo Señor le da el título de mediadora entre la actividad humana y su propio hacer divino. Pío XII, pastor de la Iglesia en los años más convulsionados del siglo XX, retoma esta idea al sostener que María es la estrecha colaboradora de Cristo, íntimamente asociada a su misión salvífica.
Al asumir María el título de colaboradora, su maternidad se amplía a una actividad redentora al lado del Salvador. Ante María, el corazón de Cristo se abre a obrar milagros.
Es ella quien invita al Hijo de Dios a revelar su misericordiosa benevolencia hacia la humanidad, regalando vida en abundancia y haciendo nuevas todas las cosas. Ante María, Jesús recorre el camino del vía crucis, hasta consumar el completo desprendimiento de sí mismo en la Cruz. Como colaboradora, ella acompaña al redentor en su máxima expresión de amor: dar la vida por nosotros. A imitación del Hijo, María es la Madre igualmente generosa en esa donación, ofreciéndose ella misma al pie de la Cruz en representación de la humanidad, con fidelidad inquebrantable al Salvador.
Es el momento para que la vocación de la mujer se cumpla en plenitud y que sea fermento de un mundo nuevo, a través de su actividad como colaboradora en la Obra de Redención de Cristo. Ha llegado la hora en que la mujer, a imagen de María, asuma los desafíos del tiempo y de la cultura, y que se inserte en todo espacio como levadura del Reino.
En una mirada retrospectiva, tras casi 60 años del Concilio, ¿cuál es la vigencia de este mensaje? ¿Tendremos que seguir esperando o efectivamente ha llegado la hora de la mujer? ¿Cómo la mujer puede vivir este mensaje al interior de la Iglesia?