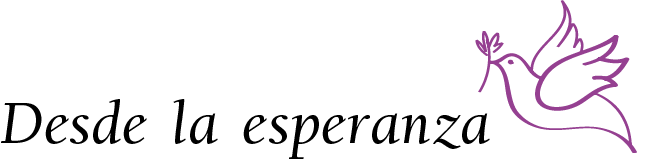“Traje tussi, traje code, traje mari, mari / Y despertamo’ en Miami / En un yate con la vista panoramic”. Este verso, de una canción que tiene decenas de millones de reproducciones, sólo en Youtube, es un botón de muestra de la denominada “narcocultura”, la cual promueve y legitima el consumo y tráfico de drogas. Esta cultura narco, que se ha expandido virulentamente los últimos años entre nuestros niños, niñas y adolescentes, proyecta que el consumo y tráfico de drogas, el uso de las armas y la violencia tienen como resultado un mayor estatus social, una vida de lujos e incluso mayor éxito sexual.
Pero más allá de las rimas, sabemos claramente que el verdadero efecto de esta propuesta es una cultura de la muerte que trafica con las vidas de nuestros jóvenes, truncando sus vidas, desatando la violencia y destruyendo sus familias, dejando una estela de profundo dolor y vejación a su alrededor. De hecho, es sintomático el miedo y el repliegue de la población ante la violencia que ha traído aparejada la situación de mayor consumo y tráfico de drogas. Y frente a tanto sufrimiento, ¿podemos hacer un cómodo rodeo que no nos comprometa? Es evidente que no. Con todo, alguno que de verdad se interesa, igual se preguntará honestamente si esto realmente nos corresponde y, pensando específicamente en nuestra comunidad, puede preguntarse legítimamente: esta lacerante realidad ¿nos compete como Iglesia?
Nos compete porque ¡son nuestros hijos!, son los hijos amados de Dios con los que Cristo se ha identificado (Mt 25,40); son nuestros estudiantes, que en muchos casos se hacen dependientes de fármacos para rendir; son nuestros vecinos, son nuestros familiares.
La respuesta es un rotundo ¡por supuesto que sí! Nos compete porque ¡son nuestros hijos!, son los hijos amados de Dios con los que Cristo se ha identificado (Mt 25,40); son nuestros estudiantes, que en muchos casos se hacen dependientes de fármacos para rendir; son nuestros vecinos, son nuestros familiares. ¿Quién no tiene a un ser querido involucrado? Tal vez somos incluso nosotros mismos. No podemos mirar para el lado. ¿Cómo no llorar al ver a uno de los niños de la catequesis parado como gárgola día y noche en la esquina o dejando los estudios o recayendo en la angustia? ¿Cómo no conmoverse en las entrañas al escuchar a esa mamá que te dice que perdió a su hijo o hija? No son los hijos de otros, son los propios, los de la Universidad, los de la Iglesia.
Con todo, reconociendo que nos compromete directamente, todavía podríamos preguntarnos si tenemos realmente algo que aportar. Y no podemos sino decir con fuerza: Sí y mucho, ¡más de lo que creemos! Porque al final no se trata solamente de un problema de drogas, sino también (y sobre todo) de un problema de marginalidad social, de falta de amor y de sentido, que exige un abordaje desde la cercanía, que busque reparar el tejido social y las redes comunitarias, que acompañe la vida vulnerada con cariño… que sea familia. En ese sentido, en nuestras comunidades eclesiales podemos ser esa “Familia Grande” dentro del barrio, que previene a largo plazo generando ambientes de escucha, contención y construcción de proyectos de vida; una familia donde se recibe toda la vida y todas las vidas. Nuestras parroquias y sus capillas pueden prestar un servicio vital, porque pueden ofrecer ambientes sanos dentro del mismo barrio y porque pueden acompañar y hacer de puente con los servicios que proveen ayuda social o un tratamiento; pueden ser un “punto de encuentro” desde donde los que están atrapados por la droga puedan entusiasmarse con el cambio, encontrar un renovado sentido de identidad y pertenencia, nuevos caminos, nuevos referentes, nueva esperanza, y sentirse escuchados, acompañados y sostenidos.
En nuestras comunidades eclesiales podemos ser esa “Familia Grande” dentro del barrio, que previene a largo plazo generando ambientes de escucha, contención y construcción de proyectos de vida.
A fin de cuentas, ¿podemos simplemente quedarnos mirando desde el palco o mirar para el lado con desánimo? No podemos y no queremos. Más bien queremos involucrarnos y mirar con esperanza esta difícil situación. Porque creemos, desde nuestra fe católica, que nadie está irremediablemente perdido y que existe la redención. No creemos que algunos ya están predestinados a vivir en la miseria. Tenemos una confianza audaz de que es posible crear ámbitos sanos, en nuestros mismos territorios, que ayuden a curar las heridas; tenemos una confianza audaz en que el pecado social que empuja a los descartados a consumir y traficar puede ser redimido por el proyecto de amor del Buen Dios, que se vive en comunidad. Nos toca organizar la esperanza. ¿Cómo hacemos para estar cerca de estos excluidos, para acompañarlos y poner a disposición nuestro afecto y sentido de vida? ¿Cómo hacerles sentir que realmente los amamos? ¿Cómo podríamos infundir en nuestras parroquias o escuelas una renovada cultura cristiana que despunte en los niños proyectos de vida colmados de auténtica esperanza?