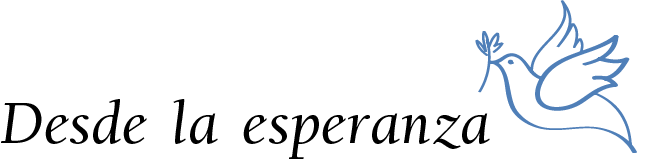Una pequeña teología de los sacramentos puede ayudar a comprender qué afirmamos al decir que el matrimonio es un sacramento. Tradicionalmente, se habla de un sacramento como un “signo real”. La expresión es paradójica. Un signo es una cosa que refiere a algo distinto de sí mismo: la presencia del signo recuerda la no presencia de lo significado (p. e., la foto de un familiar que está lejos o el recuerdo de unas vacaciones pasadas). Una realidad, en cambio, es algo que precisamente “está allí”.
El sacramento como “signo real” conjuga esos dos elementos: es signo que hace presente lo significado, palabra y gesto que realizan lo que anuncian. Un signo real es lo contrario a una palabra vacía o engañosa, o a una presencia diluida. Al mismo tiempo, el concepto cristiano de “sacramento” hereda la significación del “misterio” del que habla Pablo: En Cristo, Dios Padre ha revelado su plan de salvación que no se detiene ante frontera alguna, alcanzando a toda la humanidad. Así, un sacramento hace presente –trae “más cerca”– esa salvación de Cristo.
Cuando dos personas deciden compartir su vida, formar una familia y asumir el futuro juntos como sea que venga, no lo hacen de manera teórica.
El matrimonio como sacramento es “signo real” del amor de Dios por el mundo. No se trata de un amor abstracto e idealizado. Cuando dos personas deciden compartir su vida, formar una familia y asumir el futuro juntos como sea que venga, no lo hacen de manera teórica. Es cuidado concreto cada día, paciencia con las horas más difíciles del/de la otro/a, toma de decisiones en común, trabajar, disfrutar y descansar juntos. Con el paso de los años, será madurar juntos, criar y ver independizarse a hijos e hijas, asumir juntos enfermedades y dificultades. Justamente así de concreto y cotidiano es el amor de Dios revelado en Cristo. Como dice el Concilio Vaticano II: “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo ser humano. Trabajó con manos humanas, pensó con inteligencia humana, obró con voluntad humana, amó con corazón humano” (GS 22).
Por largo tiempo la teología especuló que el estado de virginidad consagrada era “más perfecto” que el matrimonio. La idea generalizaba una recomendación particular y situada de Pablo (cf. 1 Cor 7,25). En el siglo XX, en cambio, se redescubrió el valor de las distintas formas de vida como formas auténticas de la vocación cristiana. Grandes teólogos –como Hans Urs von Balthasar y Karl Rahner– coinciden en que la forma de vida “más perfecta” para cada persona es aquella para la que se reconoce llamada. No tiene sentido buscar una perfección abstracta: la vida de cada persona se vuelve “sacramento” (signo real) del amor de Dios en la medida que siga su propia vocación. Las distintas formas de vida son así un mosaico que muestra la riqueza del amor de Dios.
El contexto actual supone desafíos nuevos para los matrimonios jóvenes. No bastará con repetir lo que funcionó o evitar lo que no funcionó para sus padres. Necesitan buscar formas nuevas de vivir su vocación para ser hoy signos reales del amor de Dios por el mundo.
El contexto actual supone desafíos nuevos para los matrimonios jóvenes. No bastará con repetir lo que funcionó o evitar lo que no funcionó para sus padres. Necesitan buscar formas nuevas de vivir su vocación para ser hoy signos reales del amor de Dios por el mundo. Hace algunas décadas, por ejemplo, la mujer se dedicaba solo a trabajar en la casa y parecía evidente que existía una sola manera adecuada de vivir el matrimonio y la familia. Nuestra cultura actual valora mucho más la diversidad y somos más conscientes de que los moldes de unos no necesariamente sirven para otros: reconocemos diversas formas de la pareja para participar en la crianza de hijos e hijas, así como distintas formas de distribuir las tareas familiares, administrar el dinero, compartir el trabajo y el descanso. La Iglesia está llamada a acompañar esa diversidad y esas búsquedas en que el amor fiel y fecundo se manifiesta en nuestro mundo, aportando desde su sabiduría el tesoro que llevamos en vasijas de barro (cf. 2 Cor 4,7).
¿Qué nuevos desafíos enfrentan hoy los y las jóvenes que aspiran al matrimonio? ¿En qué gestos y actitudes cotidianas reconozco el matrimonio como signo del amor de Dios? ¿Qué podemos hacer como Iglesia para reconocer el valor propio de la vocación matrimonial, dejando atrás una jerarquía de perfección entre las distintas formas de vida cristiana? ¿Qué valoramos del modo en que los y las jóvenes comienzan a vivir sus relaciones de pareja?