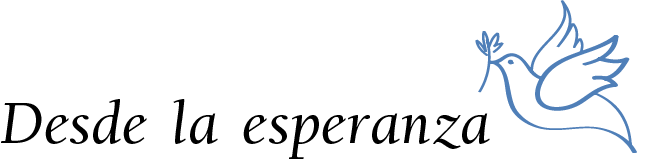La Iglesia nació de un “soplo”, como Adán. Nació el día en que un grupo de personas paralizadas por el miedo, atrincheradas en una casa con las puertas cerradas para defenderse del mundo exterior, fueron embestidas por una ráfaga de “viento recio”. Y esta Iglesia se hizo conocer por los cuatro costados del Imperio Romano, cuando todas aquellas personas se sintieron lanzadas por el viento fuera de la casa, y empezaron a hablar en un lenguaje comprensible para todos, el lenguaje del Amor.
En Pentecostés celebramos el nacimiento de una Iglesia, de una comunidad que no se está quieta, ni a la defensiva, ni siquiera protegida, sino que camina y sale al encuentro de las gentes.
Al viento del Espíritu se abren de par en par las puertas del Cenáculo, para que la comunidad de los seguidores de Jesús siempre pueda estar abierta al mundo, libre en su palabra, coherente en su testimonio, insuperable en su esperanza.
Jesucristo, quien había “salido” del Padre, para cumplir una tarea, nos encarga una misión como seguidores suyos: “como el Padre me envió, yo les envío”. Su Espíritu no nos quiere dentro, ensimismados, reunidos ni autorreferenciados, sino más bien fuera, en medio del pueblo, entre la gente, a la intemperie.
Como canta el obispo poeta Pere Casaldàliga, al viento del Espíritu se abren de par en par las puertas del Cenáculo, para que la comunidad de los seguidores de Jesús siempre pueda estar abierta al mundo, libre en su palabra, coherente en su testimonio, insuperable en su esperanza. Ese mismo espíritu que penetró en Jesús y sopla en todas partes barre los miedos, quema los poderes, echa en las cenizas la arrogancia, la hipocresía y la lujuria, alimenta las llamas de la justicia y la liberación, purifica la Iglesia a través de la pobreza y el martirio.
El profeta de Nazaret dice a sus discípulos de todos los tiempos: “Reciban el Espíritu Santo”. Somos invitados a vivir según el Espíritu Santo.
Al viento del Espíritu somos descolocados, transformados, y nos convertimos en hijos e hijas del viento, capaces de arriesgar la vida por el Evangelio de Jesús. El profeta de Nazaret dice a sus discípulos de todos los tiempos: “Reciban el Espíritu Santo”. Somos invitados a vivir según el Espíritu Santo. Quien está habitado por el Espíritu de Dios puede habitar este mundo a la manera de Dios. Es el Espíritu quien nos capacita y fortifica para cumplir el encargo y la misión recibida de Dios.
Las personas que se encontraban en Jerusalén escucharon a los discípulos de Jesús “hablar cada uno en su propio idioma”. Aunque cada persona habla en su lengua nativa, se comprenden. Pentecostés no borra las diferencias, sino que más bien acorta las distancias. No se trata de imponer un estilo de vida uniforme, sino de integrar las diferencias, de entenderse en la diversidad. La presencia del Espíritu en el seno de la comunidad cristiana lo da su profunda unidad. Por consiguiente, la evangelización no consiste en una uniformidad impuesta, sino en la fidelidad al mensaje y al entendimiento en la diversidad. Eso es la Iglesia-comunión; en ella cada miembro tiene una función. Todos cuentan, y deben, por lo tanto, ser respetados en sus carismas. “Solo Cristo puede hacer de dos uno, porque su amor que es anulación de sí mismo (amor infundido en nosotros por el Espíritu Santo), nos hace entrar hasta el fondo del corazón de los demás”, escribirá Chiara Lubich.
Ante una fuerte polarización de posturas, cada una de las cuales pugna por ocupar espacios, expulsar las sensibilidades distintas, desplegar sus propias hojas de ruta y alcanzar la hegemonía, buscando influir en las decisiones que afectan a todos, hemos de caminar juntos, dar pasos unidos, aportando cada cual el caudal de sensibilidades, experiencias y recursos con los que cuenta, practicando el diálogo, el recíproco aprender y la mutua comunicación, valorando la unidad y la variedad como riqueza eclesial.
¿No es el camino a seguir el de intentar escuchar y comprender al otro, antes que a rechazar, los miedos que puedan expresarse? ¿Cómo reconstruimos confianzas si todos se guardan las espaldas?