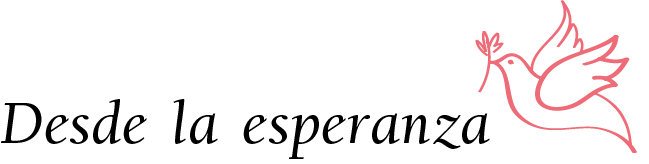Incontables veces he sido testigo del dolor y frustración de creyentes que aseguran haber rezado insistentemente pidiendo un milagro que nunca se realizó. Con desilusión confiesan: “Dios no me escuchó”. Otras personas cuestionan la calidad de su oración. Atribuyen el silencio de Dios a la poca fe, la poca insistencia, la ignorancia y renuevan su esperanza comprendiendo que necesitan aprender a orar. Entonces surge en ellos un profundo anhelo que se convierte en aquella oración que ha pasado por el reconocimiento humilde de una necesidad primordial: Señor, enséñanos a orar (Lc 11,1). Para estas personas, en particular, comparto esta reflexión surgida de una experiencia creyente consciente del mismo desafío.
Ese encuentro personal con Dios va nutriendo aquella relación fundamental, fuente de fuerza, paz y alegría interior, independiente de las circunstancias cotidianas o de las trágicas contingencias que amenazan nuestros proyectos o nuestra esperanza.
Todas las religiones cuentan con una tradición orante y una forma específica de comprender y practicar la oración. Con el tiempo, he ido aprendiendo que lo común en los grandes orantes es que ninguno concibe la oración como una práctica mágica que garantizaría el cumplimiento de nuestros deseos, ni tampoco como un placebo psicológico para librarnos mentalmente de nuestros problemas. La oración nos hace conscientes del vínculo indisoluble que Dios ha querido tener con nosotros, al crearnos, sostenernos cada día en la existencia y al procurar una relación personal con Él. Santa Teresa Benedicta de la Cruz recuerda: “El Señor está presente en el tabernáculo con la divinidad y la humanidad. Está allí, no para sí mismo, sino para nosotros: porque su alegría consiste en estar con los hombres. Y porque sabe que nosotros, como somos, necesitamos de su cercanía personal” (Edith Stein, La oración de la Iglesia).
Ese encuentro personal con Dios va nutriendo aquella relación fundamental, fuente de fuerza, paz y alegría interior, independiente de las circunstancias cotidianas o de las trágicas contingencias que amenazan nuestros proyectos o nuestra esperanza.
“Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría”.
Santa Teresa de Jesús, de Ávila, explica que la oración es un tipo de comunicación que nutre el vínculo amoroso con Dios: “es tratar de amistad estando a solas muchas veces con quien sabemos nos ama” (Libro de la Vida 8,5). Desde esta perspectiva, la oración es análoga a las relaciones interpersonales, porque la amistad solo se cultiva y se nutre en la comunicación continua, honesta y cariñosa. Sin embargo, lo más importante es que la oración se basa en una experiencia espiritual, un saberse amado/a por Dios. Lo enfatiza bien el apóstol Juan: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo” (1 Jn 4,10). Entonces, la oración va dando la certeza interior de ser amados tal como somos por Dios, reeduca nuestra autopercepción y nuestra afectividad. Teresa del Niño Jesús, la santa francesa de Lisieux, resalta la idea de la oración como respuesta recíproca al amor personal de Dios por cada uno/a: “Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría” (Manuscrits autobiographiques [París, 1992], 389). Con todo, la oración se autentifica en el amor concreto a los demás, como la extensión natural de aquel vínculo vivo de amor a Dios, Padre y Creador de todas las personas. Como señala el papa Francisco: “el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia”.
¿De qué manera puedo crecer hoy en la amistad con el Señor? ¿Cómo responder a que la oración sea una parte integral de mi vida diaria? ¿Quién podría orientarme y ayudarme a progresar en la vida de oración?