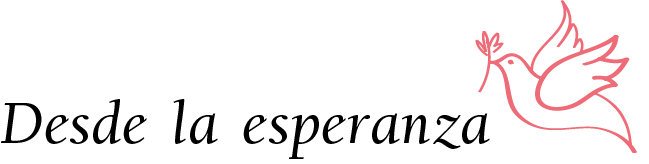Desde su título —Sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana—, el texto magisterial de San Juan Pablo II, publicado en 1995, proclama una verdad esencial: la vida es un don que debe ser acogido y protegido. No se limita a denunciar una cultura marcada por el descarte, sino que propone un camino alternativo: construir una civilización del amor fundada en el respeto a la dignidad de toda persona, sin excepciones.
La fuerza de la encíclica no está solo en lo que advierte, sino en lo que ofrece: una ética del cuidado, una cultura del encuentro, una propuesta de esperanza.
La fuerza de la encíclica no está solo en lo que advierte, sino en lo que ofrece: una ética del cuidado, una cultura del encuentro, una propuesta de esperanza. En palabras del Papa: “No hay ninguna ofensa, por grave que sea, que no pueda ser perdonada. No hay situación, por desesperada que parezca, que no pueda ser superada. No hay nadie tan débil que no pueda encontrar en la gracia un camino nuevo” (EV, 99).
El ser humano no es dueño de la vida, ni de la propia ni de la ajena. La existencia no puede ser evaluada ni suprimida en función de parámetros subjetivos de calidad o funcionalidad: “La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios” (EV, 53).
En este horizonte, la libertad no se entiende como un poder absoluto, sino como capacidad de orientarse al bien. Cuando esta se desvincula de la verdad sobre el ser humano, puede dar paso a formas de violencia estructural (EV, 19). Por ello, el rol de la familia es decisivo: allí se aprende a acoger la vida, a cuidarla y a reconocer su valor más allá de toda utilidad (EV, 92–94).
La perspectiva cristiana ilumina esta visión antropológica desde el misterio de Cristo. El Hijo de Dios se ha encarnado para dar vida plena a la humanidad: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). Así, cada existencia cobra un valor redentor incluso en el sufrimiento, el límite o la enfermedad (EV, 29).
La Encarnación revela que todo lo humano ha sido asumido y elevado. Esta afirmación fundamenta una visión integral del ser humano, llamado a la comunión con Dios (EV, 33). Por eso, el mandamiento “no matarás” (Éx 20,13) no es solo una prohibición, sino una afirmación radical del valor de cada vida, prolongada en el Evangelio por el mandato del amor (EV, 40–42).
Treinta años después, el mensaje de Evangelium Vitae conserva toda su fuerza. Nos recuerda que no hay verdadero progreso sin humanidad, ni democracia sin el reconocimiento del valor absoluto de cada vida humana.
La Iglesia, como servidora del Evangelio de la vida, asume una misión profética. Está llamada a formar conciencias, acompañar con misericordia, promover leyes justas y suscitar una cultura que defienda toda vida humana desde su inicio hasta su fin natural (EV, 78–101).
Treinta años después, el mensaje de Evangelium Vitae conserva toda su fuerza. Nos recuerda que no hay verdadero progreso sin humanidad, ni democracia sin el reconocimiento del valor absoluto de cada vida humana. No se trata de imponer una visión religiosa, sino de afirmar una ética común basada en la dignidad compartida.
La encíclica promueve una ética de la esperanza. Nos invita a elegir el bien, incluso en circunstancias adversas, y a reavivar una conciencia capaz de reconocer la vida como un bien siempre digno de ser acogido y protegido. Interpela con preguntas que no podemos eludir.
¿Tendremos el coraje de situar el amor en el centro de nuestras decisiones personales y colectivas? ¿Es auténtica la libertad si se construye sobre la exclusión de quienes no pueden defenderse? ¿Puede sostenerse una democracia que olvida la dignidad incondicional de cada ser humano?