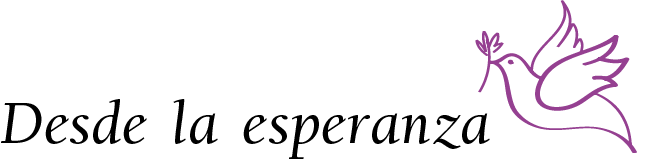Imaginemos la siguiente situación: tres docentes de instituciones de educación superior católica se reúnen para una entrevista. Cada uno debe responder la misma pregunta: ¿Cuál es la mayor esperanza que usted tiene respecto de la educación que imparte? El primero responde: “Contribuir a formar buenos profesionales”. El segundo dice: “Ser la mejor institución frente a las necesidades del país y la región’. El tercero afirma: “Alcanzar el Reino de Dios”.
Mientras que las dos primeras esperanzas son muy nobles y buenas, la esperanza del tercer docente es la mejor. No sólo porque incluye y supera a las anteriores sino porque manifiesta el destino último al que se dirigen nuestros anhelos, la felicidad total en comunidad con Dios mismo. Aquí es bueno recordar qué significa, concretamente, esperanza. Santo Tomás de Aquino enseña que la esperanza tiene como meta un bien futuro, arduo pero posible, al que accedemos por la asistencia de Dios y en el que pueden colaborar otras personas (Suma Teológica II, II, Q17). ¿Qué significa esto?
La esperanza tiene como meta un bien futuro, arduo pero posible.
El mejor bien futuro que podemos esperar es la comunidad con Dios mismo, “la vida que es realmente vida” (Benedicto XVI, Spe Salvi 31). Creemos que esto es factible, pero sabemos que es demandante. Nos exige esfuerzo, por ejemplo, revisar cuál es nuestro tesoro, dónde tenemos el corazón (Mt 6, 21). Por otra parte, a lo largo del camino, Dios sale a nuestro encuentro y nos ayuda, muchas veces directamente, y otras veces mediante personas que nos ‘dan’ esperanza, escuchándonos, compartiendo su ejemplo, recordando esta promesa de eternidad.
En perspectiva, es legítimo que la educación católica tenga esperanzas de distinto orden: querer formar buenos profesionales, brindar respuestas a las necesidades de la sociedad, innovar, investigar, ser reconocida como una opción educativa de excelencia, mejorar en los rankings, entre otras. Pero ¿cómo contribuir a que la educación católica reafirme su esperanza fundamental?
En primer lugar, preguntando por el principio que anima nuestra esperanza. ¿Cuál es el lugar que ocupa la eucaristía y el amor concreto hacia los demás en el proyecto educativo de una institución de educación católica? Si decimos esperar a Dios mismo, entonces las oportunidades de encontrarlo, conocerlo y escucharlo debieran estar al centro de la experiencia que se reconoce, formalmente, como educativa.
Luego, evaluando el sentido que le damos a nuestros esfuerzos más nobles y mejor valorados por la sociedad. En pocas palabras, ¿cuál es la motivación que nos lleva a enfrentar nuestros trabajos? ¿Buscamos ser los más brillantes, mejores, más serviciales? ¡Excelente! Pero, ¿para qué? Una respuesta honesta a este tipo de pregunta puede ayudar a enfrentar la tarea, siempre necesaria, de purificar nuestras intenciones en el crisol del amor.
¿Cuál es la motivación que nos lleva a enfrentar nuestros trabajos? ¿Buscamos ser los más brillantes, mejores, más serviciales? ¡Excelente! Pero, ¿para qué?
También es importante volver a comprometernos con el proyecto que iniciamos, tomarse en serio no sólo la redacción de una misión y visión en cada institución, sino revisar comunitariamente su texto y práctica, confirmando si vamos progresando en aquello que declaramos esperar. Si nos detenemos a escuchar cuáles son las urgencias y sueños que resuenan en nuestras aulas, patios y cafeterías, ¿qué indican estas voces sobre el proyecto que busca la educación católica?
La esperanza de quien educa en una institución católica no sueña ingenuamente que todo será mejor, más bello o más fácil en lo inmediato, sino que encomienda las vidas de estudiantes y profesores en las manos de Dios y se compromete a trabajar junto a Él. Este compromiso, sencillo pero exigente, nos permitirá responder con nuestras vidas “a quienes piden razones de nuestra esperanza” (1 Pe 3, 15-16)