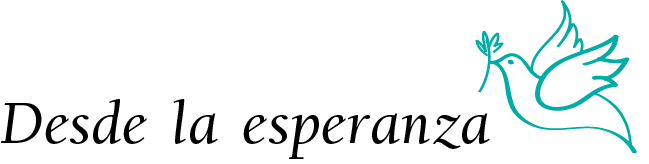En muchas ocasiones se ha escuchado decir: “la mejor herencia que se puede dejar a los hijos es la educación”. Parece importante identificar, en este sentido, algunas exigencias comunes para caminar hacia una auténtica educación.
Para una auténtica educación, se necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor. Conviene pensar entonces en la fundamental experiencia de amor que deberían experimentar los niños con sus padres y hermanos, si los hay. Todo educador sabe que, para educar, debe dar algo de sí y que solo de esta manera ayudará a sus alumnos a superar los egoísmos y los capacitará para un amor auténtico.
Los niños, con sus continuas preguntas demuestran que existe en ellos el anhelo de saber y de comprender. Sería muy pobre si la educación se limitara a dar informaciones, dejando a un lado la gran pregunta acerca de la verdad, más aún aquella que puede iluminar la vida y darle sentido (muchas veces estamos muy informados, pero no siempre formados).
Sin normas, de comportamiento y de vida, no se forma el carácter y no se prepara para afrontar las pruebas que no faltarán en el futuro.
Por otra parte, si el sufrimiento forma parte de la verdad de nuestra existencia, debemos poner atención, al tratar de proteger a los más jóvenes de dificultades y dolores, pues se corre el riesgo de formar, por supuesto sin mala intención, personas frágiles y poco generosas, puesto que la capacidad de amar corresponde a la capacidad de sufrir y de sufrir juntos. Se llega, quizás, al punto más delicado de la labor educativa, como es el de lograr encontrar el equilibrio entre disciplina y libertad. Sin normas, de comportamiento y de vida, no se forma el carácter y no se prepara para afrontar las pruebas que no faltarán en el futuro. La relación educativa es, ante todo, encuentro de dos libertades, y la educación, bien lograda, es una formación para el uso correcto de la libertad. El niño, la niña, irá creciendo, se convertirá en adolescente y luego en joven, por lo que hay que asumir el riesgo de la libertad. No para hacer “vista gorda” respecto de sus errores, sino para estar siempre vigilantes y ayudarle a corregir ideas o decisiones equivocadas.
La educación no puede prescindir del prestigio que hace creíble el ejercicio de la autoridad. Es fruto de experiencia y competencia, pero se adquiere, sobre todo, con la coherencia de la propia vida y con la implicación personal, expresión del amor verdadero. Así pues, el educador es un testigo del bien y de la verdad. Ahora bien, ciertamente, también el educador es limitado, es frágil y puede cometer errores, sin embargo, siempre se esforzará para ponerse de nuevo en sintonía con su misión.
Es fruto de experiencia y competencia, pero se adquiere, sobre todo, con la coherencia de la propia vida y con la implicación personal, expresión del amor verdadero.
En la educación es fundamental el sentido de responsabilidad. Esta inicialmente recae en el educador, pero, y en la medida en que se crece en edad, ¿cómo y quiénes acompañan en la responsabilidad del hijo, del alumno, del joven que entra “en el mundo del trabajo”? ¿Cómo avanzar hacia la responsabilidad de quien sabe responder a sí mismo y a los demás? Y, para quien es creyente, ¿cómo educar en la responsabilidad de quien sabe responder, sobre todo, a Dios que lo ha amado primero? (Cf 1 Jn 4,19).
Podemos preguntarnos: ¿el proceso educativo de nuestros niños y jóvenes tiende a que experimenten el amor auténtico? ¿Caemos en el error de confundir “formación” con “información”? Los educadores, ¿estamos formando la fortaleza de espíritu, que ayudará al niño o joven a mantener sus propósitos, incluso con las dificultades que la vida le presenta? ¿Logramos un sano equilibrio entre disciplina y libertad, para educar en la responsabilidad?
Luego del año en que el santo Padre, el papa Francisco, ha convocado a vivir el “Año de san José” quien, como padre terreno de Jesús, le enseñó a caminar, a hablar, a realizar siempre en su vida la voluntad de Dios, imploremos su intercesión por todos nuestros estudiantes — niños, adolescentes y jóvenes — para que Jesús, el Maestro, les conceda como Él, “crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres”. (Lc 2,52).