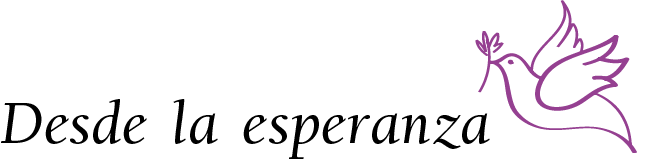El modelo de toda reconciliación es Cristo Jesús que ha venido según las palabras de San Pablo a reconciliar todas las cosas entre sí, el alma y el cuerpo, lo familiar y lo extraño, lo cercano y lo distante, lo que pertenece al Cielo y lo de aquí abajo en la Tierra. Tratándose de la reconciliación entre los hombres, San Pablo es todavía más explícito en su carta a los Efesios 2, 13-16: “Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando, con su cuerpo, el muro que los separaba: el odio”. El odio construye efectivamente un muro, ladrillo tras ladrillo, una muralla que oculta el Rostro del otro y que nos impide vernos cara a cara. De hecho, odiar significa enceguecerse, perder la capacidad de ver el Rostro del otro. Emmanuel Levinas decía que la humanidad de una persona sólo puede afirmarse ante su presencia, cuando vemos su rostro. Es cosa de ver cómo aumentan las posibilidades del odiar cuando no tenemos contacto y apenas hemos visto alguna vez a nuestros rivales y adversarios. En la tradición cristiana decimos que la reconciliación sólo es posible cuando vemos en el Otro el Rostro de Cristo. Cristo derriba el muro del odio con su cuerpo, dice San Pablo. En vez de ver a un adversario, un rival o un enemigo, véanme a Mí en éstos, y todo comenzará a ser diferente.
Los cristianos tenemos el deber de aplacar la ira, vencer la animosidad y restaurar el diálogo en toda circunstancia o lugar en que esa capacidad se haya deteriorado.
¿Cómo se edifica el muro del odio? San Pablo lo dice con claridad: “Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear en él un solo hombre nuevo”. El muro del odio era el muro de la Ley, es decir todo aquello que nos hace colocar por delante lo que cada cual cree, la norma que respeta, la autoridad que lo rige, la verdad que profesa y la identidad propia, y petrifica lo propio a tal punto que le hace imposible ver y apreciar lo ajeno, y lo que pertenece a todos, buenos y malos, ricos y pobres, amigos y enemigos, a saber, nuestra común humanidad y dicho cristianamente nuestra filiación compartida con Dios, nuestro Señor. Cristo ha venido al mundo a hacer las paces, a unir lo que estaba desunido, a destruir el muro del odio que nos separa a unos de otros. Quien ama a Cristo ama la paz y el diálogo como el bien más preciado, el tesoro más excelente. Los cristianos tenemos una aptitud especial hacia la fraternidad, la llave perdida del mundo actual que ha honrado mejor la promesa de la libertad y de la igualdad, pero no de la concordia. Los cristianos nos jugamos toda nuestra credibilidad en la capacidad de oponernos sinceramente a toda violencia, sin rodeos ni pretextos, comenzando por la que se incuba en nuestro propio seno.
El desafío más concreto como Iglesia es poder encauzar ese amor de hijo que acude a su Madre por un amor que Ella misma nos regala: su hijo Jesucristo.
En Cristo Jesús se reconcilian todos los pueblos y naciones, todas las comunidades y grupos, y todas las personas entre sí a pesar de sus diferencias. Este Cristo había sido anunciado por el profeta Isaías como el Príncipe de la Paz, tal como lo recordamos en la lectura que se canta en tiempo de Navidad (Isaías, 11, 1-10): “Habitará el lobo con el cordero, y la pantera se echará con el cabrito; el novillo y el león pacerán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca pastará con el oso, sus crías yacerán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará junto al agujero del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Nadie hará daño ni estrago por todo mi Monte Santo: porque estará lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar”. La ciencia del Señor es la ciencia de la paz y quien nos conduce hacia ella es el niño pequeño que habría de nacer en Belén.
¿Qué actitud tengo respecto de mis adversarios o contradictores? ¿Cuántos comentarios adversos u odiosos hago durante el día? ¿He sido capaz de ponerme en el lugar de los que no piensan igual que mí e intentar comprender las cosas desde su perspectiva? ¿He sido capaz de perdonar y olvidar los agravios que he recibido?