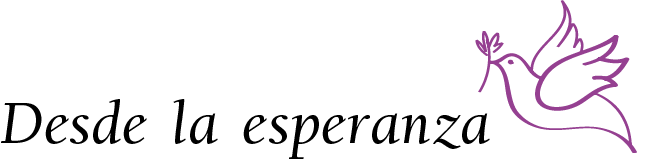“Prefiero la misericordia al sacrificio” (Oseas, 6:6)
Frente a murmuraciones de los fariseos, dos veces (Mt. 9:13 y 12:7) Jesús invita a profundizar en esta frase del Antiguo Testamento. Es que lo que ofrece el Señor es lo mismo que pide: misericordia; y ella no puede ser sustituida por nada externo. Por esto, también nosotros, hoy, somos convocados a confrontar nuestra vida con esta ley del amor y, así, experimentar la inmensa bondad de Dios. Y es que muchas veces nos dejamos seducir por esa idea mundana de buscar seguridad en lo meramente formal, y de ahí nuestros temores y desengaños. ¿Acaso no hemos experimentado esa falsa certeza? ¿No queda, al final, un sabor amargo cuando, por ejemplo, estudiamos un examen, realizamos un trabajo o, incluso, cuidamos a un enfermo “solo por cumplir” ─como dice el dicho popular─?
Muchas veces nos dejamos seducir por esa idea mundana de buscar seguridad en lo meramente formal, y de ahí nuestros temores y desengaños.
La santidad a la que hemos sido llamados no se alcanza con ofrendas rituales, actitudes exteriores o códigos de conducta formalizados, sino que implica una total apertura a Dios y a su voluntad. Dejarse llevar como un niño, fiarse plenamente de la gracia, abandonarse en el amor o expresiones semejantes son habituales en los escritos de todos los grandes hombres y mujeres a los que reconocemos como santos. Ellos, al tomar conciencia de su miseria, lejos de volverse hacia sí mismos para compadecerse o justificarse, porque ahí no podían encontrar ninguna respuesta, dirigieron su mirada a la cruz. En ella encontraron al Hijo de Dios que, sin culpa alguna, tomó sobre sus hombros todas nuestras desgracias para mostrarnos el camino de la confianza total y absoluta en el Padre, y encontrar, así, la auténtica liberación. Transformados por este regalo de misericordia, a pesar de sus limitaciones y debilidades, salieron a anunciarla y practicarla con sus hermanos. A esto mismo es a lo que hemos sido invitados.
La amistad con Cristo nos muestra una gran cosa: el pecado, aunque esté presente y persista, ya no es el dueño de nuestra vida. Es más, somos capaces de ir dejándolo atrás, porque, cubiertos por la misericordia de Dios, empezamos progresivamente a renunciar a la aplicación mecánica de normas de conducta y de reglas de estricta justicia humana. Y, entonces, empieza un nuevo camino, una verdadera conversión, que nos lleva a ocuparnos libremente de los otros. Así, la conciencia infinita del amor de Dios transforma nuestras obras en ofrendas agradables, pues son expresión de la gracia que se nos ha regalado.
La santidad a la que hemos sido llamados no se alcanza con ofrendas rituales, sino que implica una total apertura a Dios y a su voluntad.
Cuando la Iglesia, siguiendo a Cristo, nos invita a practicar las llamadas obras de misericordia, no nos está dando un programa o un método; de hecho, no se trata de una planilla que contenga medidas e indicadores cuyo logro se pueda cotejar y cuantificar. ¿Es posible calcular el amor o la entrega? La tentación de la verificación material y la eficiencia institucionalizada esconde también la trampa de lo formal y externo. Por el contrario, precisamente porque hemos sido tocados por la misericordia de Dios, somos capaces, con entera libertad, de visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por vivos y difuntos. Y, entonces, el gran misterio se revela: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”.