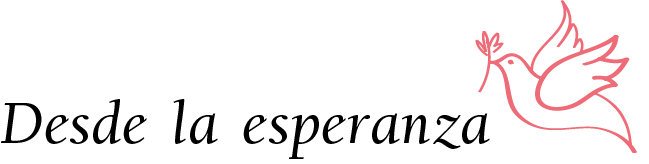Buena parte de nuestros días se consumen en propósitos instrumentales: quehaceres domésticos, crianza, cuidados, traslados, productividad laboral, trámites, esperas y una larga lista de actividades. Asimismo, la invasión de pantallas, redes, espectáculos y ofertas de todo tipo no sólo han ido colmando los espacios físicos, visuales, sonoros y, por ende, nuestra vida mental, sino también parecieran estar asfixiándonos el alma y la capacidad de trascender más allá de la vorágine cotidiana.
Es evidente que los ritmos de vida se están acelerando vertiginosamente y que la existencia psíquica, personal y social pareciera estar amenazada por demasiadas exigencias. Hemos ido perdiendo la capacidad de asombrarnos y de celebrar el privilegio de estar vivos y las posibilidades de explorar dimensiones fundamentales de la experiencia humana.
Los años de pandemia, la emergencia climática, la irrupción de la inteligencia artificial y sus insospechadas consecuencias evidencian la fragilidad de la existencia y de las construcciones humanas.
Son tiempos de crisis sociales e institucionales. Los años de pandemia, la emergencia climática, la irrupción de la inteligencia artificial y sus insospechadas consecuencias evidencian la fragilidad de la existencia y de las construcciones humanas. Nos enfrentamos a un futuro inmediato inquietante, un tanto desolador, marcado por la incertidumbre y el escepticismo.
En este escenario, cabe preguntarse ¿qué espacio, qué sentido puede tener en nuestro tiempo cultivar la esperanza y la confianza en Dios?
Frente a esta avalancha de sucesos y vicisitudes, el papa Francisco, con motivo de la celebración de la 56a Jornada Mundial de la Paz, en su mensaje “Nadie puede salvarse solo”, nos dice: “Aunque los acontecimientos de nuestra existencia parezcan tan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el sufrimiento, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, confiando en Dios que se hace presente, nos acompaña con ternura, nos sostiene en la fatiga y, sobre todo, orienta nuestro camino”. El papa Francisco, refiriéndose a un poema del escritor francés Charles Pèguy (1912), proclama la esperanza llamándola “la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte” (Vatican News, 2020) y, de paso, nos conmueve con la siguiente afirmación: “La fe que más amo, dice Dios, es la esperanza… Lo que me sorprende… es la esperanza. Y no sé cómo darme una razón para ello. Esta pequeña esperanza que parece una pequeña cosa de nada. Esta pequeña niña espera. Inmortal”.
Ese brote de esperanza, que nos fue revelado en el misterio de haber nacido frágiles y dependientes, nos habita como un presentimiento, como una promesa de que, tarde o temprano, la vida luminosa volverá a triunfar frente a la oscuridad de la muerte. Vida que irrumpe, que ya está latiendo en aquellas experiencias amorosas y fraternales que desearíamos perpetuar en el tiempo, en la capacidad de imaginar y de crear en medio de la desolación. Vida que se manifiesta en los procesos de sanación del alma y del cuerpo personal y social, en la construcción de espacios de diálogo y entendimiento para una paz duradera. La confianza en el devenir de la plenitud también la podemos recrear y fortalecer aprendiendo a sostener y celebrar la existencia con entusiasmo, sentido del humor y de gratitud.
La confianza en el devenir de la plenitud también la podemos recrear y fortalecer aprendiendo a sostener y celebrar la existencia con entusiasmo, sentido del humor y de gratitud.
El cultivo de la esperanza y la confianza en Dios nos ofrecen un camino para volver a lo esencial reivindicando el valor de la vida cotidiana, reconociendo en los signos de los tiempos que, a pesar de los pesares de nuestras luces y sombras, la fuerza del Espíritu Santo está brotando silenciosamente en medio de nuestras vidas. Más aún, esa fuerza casi imperceptible, esa pequeña virtud esperanzadora nos convoca a ser partícipes de una dimensión infinitamente trascendente hasta que la plenitud de la vida nos sea revelada en la Resurrección.
Algunas preguntas para motivar la reflexión: ¿En qué medida, con qué frecuencia, puedo identificar signos de esperanza en quienes me rodean, en el entorno que habito o frecuento? ¿Qué disposición experimento frente al misterio de la vida y la esperanza, qué siento, qué me sorprende, qué me provoca curiosidad? ¿Qué situaciones, experiencias o inquietudes espirituales han marcado el sentido de mi vida? ¿En qué reconozco que yo puedo ser signo de esperanza para otras personas?