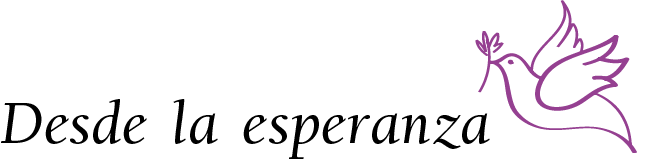Josefina Bakhita, “cuando tenía nueve años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán”, recordaba Benedicto XVI (Spe salvi, n. 3). Después de ser rescatada, descubrió a Jesucristo, que “la había creado también a ella; más aún, que la quería”. Jesús era un “dueño” “ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más: este “dueño” había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba «a la derecha de Dios Padre»” (ibídem).
Igual que santa Josefina Bakhita, millones de personas han padecido sufrimientos indecibles, que muchos de nosotros no experimentaremos jamás. Tendremos los nuestros, sin duda, porque, tras el pecado original, nos acompañan las injusticias, el dolor y la muerte. Esta realidad pone a prueba la fe de muchos. Si existe un Dios bueno y omnipotente, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento, especialmente el de los inocentes?
No se puede ser feliz sin amar, y nadie puede amar sin sufrir por aquellos a quienes ama y sin servirlos sacrificadamente.
La Iglesia enseña que no hay una respuesta fácil al problema del dolor y del mal, sino que “el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta”. “No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal” (Catecismo, n. 309). Contemplemos, pues, las verdades de la fe para advertir cómo cada una ilumina el misterio del dolor.
Advertiremos esta disyuntiva radical: o ateísmo o fe. O no existe un Dios, porque un Ser bueno no toleraría el mal, si pudiera impedirlo; o ese Dios existe, pero, por ser infinitamente bueno nos deja la libertad con la que nosotros introducimos el mal en el mundo. Solo Él, por ser todopoderoso, puede ordenar todos los acontecimientos hacia el bien de sus hijos: incluso nuestras culpas.
Si optamos por la fe, las dificultades no disminuyen, porque las enseñanzas del Evangelio chocan frontalmente con el espíritu del mundo, volcado a los ídolos del tiempo presente, sobre todo a los placeres. La persona mundana huye del dolor como del máximo mal. El cristiano, en cambio, sabe que solo hay un verdadero mal en el mundo: el pecado, estar lejos de Dios, y entonces abraza el dolor porque es como la otra cara del amor.
Sócrates dice que más vale padecer la injusticia que cometerla. En cristiano: es preferible morir antes que consentir en un solo pecado, que ofende a Dios y daña al prójimo y al alma. Y aun así pecamos. El mismo dolor de haber pecado nos lleva a echarnos en los brazos de la Misericordia de Dios; por ejemplo, cuando nos confesamos, y también cuando ofrecemos el sufrimiento como penitencia, unido a la Santa Cruz.
Cristo murió en la Cruz para redimirnos. Quien quiera ser su discípulo debe tomar la Cruz cada día. Ofrecemos a Dios el sufrimiento, no como un fin o un bien en sí, sino como un camino de purificación, la «senda estrecha» para ir al Cielo.
¿Busco yo unirme a la Cruz del Señor, en el servicio que alivia el sufrimiento, propio dolor ofrecido?
Sin el sufrimiento no es posible ser felices en este mundo, porque no se puede ser feliz sin amar, y nadie puede amar sin sufrir por aquellos a quienes ama y sin servirlos sacrificadamente. Sufre quien procura aliviar activamente el dolor de los demás, como el buen samaritano. Jesús ha ido por delante: ofreció en la Cruz su dolor para aliviar el nuestro; se compadeció de las multitudes; corrigió los errores de los fariseos y de los discípulos; padeció hambre, sed, sueño, cansancio, ultrajes, traición, y todo por liberarnos de la esclavitud del pecado y alcanzarnos la vida eterna.
¿Es posible amar y ser amado, luchar por la justicia, socorrer al que sufre, practicar la misericordia y la caridad, vivir honestamente, rechazar las tentaciones, sin aceptar el sufrimiento? ¿Busco yo unirme a la Cruz del Señor, en el servicio que alivia el sufrimiento, en el propio dolor ofrecido, en el trabajo, en la penitencia, en la Santa Misa que hace presente el Sacrificio del Calvario?