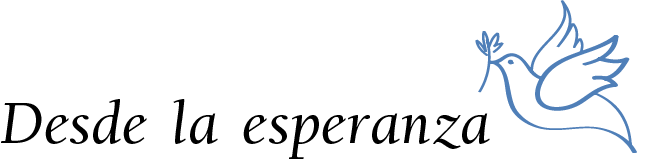Ante la violencia de la que hemos sido testigos tanto del estallido social en nuestro país como en el capricho invasor en Europa, se nos vuelve presente ese mundo que Rigoberta Menchú, al recibir el Premio Nobel de la Paz de 1992, deseaba: “Un mundo en paz que le de coherencia, interrelación y concordancia a las estructuras económicas, sociales y culturales de las sociedades. Que tenga raíces profundas y una proyección robusta”.
Se hace desafiante la pregunta: ¿cómo se vuelven profundas esas raíces y cuál es la condición de posibilidad para que exista esa proyección robusta que permite la verdadera paz? Según nos recuerda el papa Benedicto XVI el amor humano es una realidad dinámica que madura cara a los demás: cuando el eros se supera en el ágape, se transforma en un amor capaz de descubrir al otro y cuando lo encuentra, y aquí la maravilla, el sujeto “ya no se busca a sí mismo […] sino que ansía más bien el bien del amado” (Dios es Amor n. 6). Y ante la posibilidad real de esta búsqueda, el mismo Benedicto nos invita a contemplar el amor divino como fundamento definitivo. Las grandes transformaciones sociales comienzan en la interioridad personal, ahí donde cada uno/a tiene oportunidad de convertirse del egoísmo al amor, y de abrir los ojos y el corazón para ver al hermano que pasa hambre, es forastero, está desnudo, enfermo o encarcelado, y reconocer en él a Jesús (Mt 25, 40).
Las grandes transformaciones sociales comienzan en la interioridad personal.
A la base de la experiencia cristiana hay una provocación a una conversión que depende del “encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Dios es Amor n. 1).
Estamos a las puertas de la Semana Santa y una vez más tenemos oportunidad de contemplar en Jesús la medida colmada de un amor generoso y total. La cruz no deja sombra de duda: Dios es amor (1 Jn 4, 8) y el suyo es un amor que se ha decidido a favor del perdón. La invitación es a seguir la huella de ese amor entregado dejándonos exigir por él: amor con amor se paga. Es lo que le pasó a Bartimeo, ese mendigo ciego que pedía limosna al borde del camino que, según relata el evangelista Marcos (Mc 10, 46-52), cuando Jesús le abrió los ojos, dejando todo atrás, lo comenzó a seguir para compartir con él el camino que lo llevaría a la cruz. Todos los años en Semana Santa, igual como en su momento Bartimeo, volvemos a recorrer ese camino que lleva a la cruz, y no lo hacemos porque nos guste ver sufrir a Jesús, sino porque tenemos la esperanza en que, una vez expuestos a esa entrega –que es por nosotros– irá madurando nuestro amor.
Uno de los grandes aprendizajes que recibimos del misterio de la cruz es que el amor es capaz de transformar incluso la extrema violencia que lleva a la muerte al Hijo de Dios, en un espacio en el que amanece la vida nueva de la resurrección. En la cruz se nos comunica un mensaje de amor que Jesús declaró con su carne: “no hay amor más grande que éste: dar la vida por los amigos” (Jn 15, 3). Si es así, “entonces amémonos nosotros ya que él nos amó primero” (1 Jn 4, 19). A la vista de este misterio se comprende mejor cómo es que el amor a Dios y el amor al hermano van de la mano. La primera carta de Juan lo dice muy claro: “Si alguno dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? (1 Jn 4, 20). Más aún, como nos recuerda Benedicto XVI, es en el amor al prójimo donde se verifica nuestro amor a Dios.
Uno de los grandes aprendizajes que recibimos del misterio de la cruz es que el amor es capaz de transformar incluso la extrema violencia que lleva a la muerte al Hijo de Dios.
Llama la atención la fuerza que tiene este llamado al amor: el amor al prójimo es un imperativo grabado por el Creador en el corazón humano (Cf. Dios es Amor n. 31). A la vez, porque la presencia del cristianismo en el mundo reaviva y hace eficaz ese imperativo, ese amor que encuentra en Dios su fundamento “se extiende mucho más allá de las fronteras de la fe cristiana” (Ibid). Esto nos hace pensar que, si se trata de aportar de cara a los grandes desafíos del tiempo presente, poniendo las bases para que nazca una sociedad que, cimentada en la justicia, dé lugar al nacimiento de una auténtica paz, la respuesta cristiana debiera ir de la mano de la coherencia en el amor, expresada en una libertad que nos hace capaces de dar a cada paso lo mejor de nosotros mismos, apostando por proyectos robustos y de largo alcance que, fundamentados en el amor verdadero, le irán dando unidad, sentido, profundidad y dirección a nuestros esfuerzos.