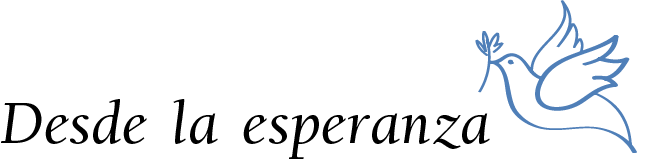Uno tras otro, los escándalos de corrupción han golpeado a nuestra puerta, desvelando una realidad que no escapa a ningún color político y minan la confianza puesta en quienes se dedican al servicio de lo público en nuestra sociedad chilena. A pesar de que somos conscientes de que no todos están involucrados y de que existen hombres y mujeres que entregan lo mejor de sí en la política nacional, los hechos tienden a desilusionarnos de las personas y del sistema, experimentándonos impotentes y exacerbando el individualismo, en donde cada uno se salva solo.
La encarnación y la resurrección del Hijo de Dios despiertan y sostienen nuestra esperanza en lo definitivo de la historia personal y comunitaria.
Para los cristianos, además, se suma el fenómeno de la creciente disminución de quienes declaran pertenecer a una denominación religiosa y, en cambio, prefieren mantenerse en los márgenes de las iglesias y de las prácticas institucionalizadas. De hecho, para los católicos, con una fuerza particular nos ha tocado ir asumiendo que la llamada cristiandad quedó hace bastante rato atrás, que la nostalgia de tiempos pasados que no volverán de nada sirve y que la nueva situación, propiamente de misión y primer anuncio del Evangelio, nos desafía a ser Iglesia de un modo nuevo. En medio de la desilusión y la nostalgia escuchamos en la liturgia de estos días de Adviento textos bíblicos que entretejen las imágenes de una comunidad preñada de esperanza y alegría. Los textos nos señalan el cumplimiento de las promesas: “suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra” (Jr 33,15); “Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da” (Bar 5,1). A la vez, nos ponen a la expectativa de un advenimiento que se acoge con la cabeza en alto: “Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, cobren ánimo y alcen la cabeza; se acerca su liberación” (Lc 21,28). En efecto, no es en primer lugar la espera de algo, sino de Alguien que renueva la realidad. Esta esperanza no se funda en que las cosas vayan sucediendo aparentemente bien o a nuestro favor, sino en que lo definitivo está en manos de Aquel que siendo el Hijo de Dios ha tomado nuestra carne, en que muriendo por nosotros ha resucitado de entre los muertos y en que nos ha prometido que volverá al final de los tiempos con su justicia y misericordia.
Nos ha tocado ir asumiendo que la llamada cristiandad quedó hace bastante rato atrás, que la nostalgia de tiempos pasados que no volverán de nada sirve y que la nueva situación nos desafía a ser Iglesia de un modo nuevo.
Una esperanza así no defrauda (Rm 5,5), ni es ingenua –o simplemente asentada en la actitud del optimista–, porque está puesta sobre el fundamento firme de la encarnación, la resurrección y la promesa del regreso de Jesucristo, que nos mantiene expectantes y alegres en medio de nuestras tribulaciones (2 Co 7,4).
Al mismo tiempo, no es una esperanza pasiva. La encarnación y la resurrección del Hijo de Dios despiertan y sostienen nuestra esperanza en lo definitivo de la historia personal y comunitaria. “Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en donde habite la justicia” (2 Pe 3,13). Y la Iglesia testimonia con su vida y alegría que el Señor está cerca (Fil 4,5) y se vuelve un don para nuestro mundo cuando sus comunidades y sus miembros ofrecen con sus acciones y palabras motivos de esperanza en una humanidad nueva. Aquí hayamos el sentido del cuidado cotidiano de los niños y ancianos a interior de las familias, las actitudes de mansedumbre y humildad en el trato hacia los demás, de las cajas de alimentos que en este tiempo preparan las parroquias, los gestos solidarios de las instituciones, las visitas que hacen los jóvenes a hogares y a cárceles de los jóvenes, el renovado compromiso de quienes, movidos por su fe, se dedican al servicio público, y tantas otras formas en que la caridad y la justicia se vuelven anuncio fecundo. Estas acciones no son sino reflejos de lo que vendrá, expresión de nuestra esperanza, nuestro modo concreto de poner remedio a la desilusión y a la nostalgia y de gritar en cada tiempo y lugar: ¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22,20).
¿Qué acciones de la Iglesia nos alegran? ¿Cuáles nos generan esperanza? ¿Qué puede ofrecer una comunidad cristiana a nuestro tiempo?