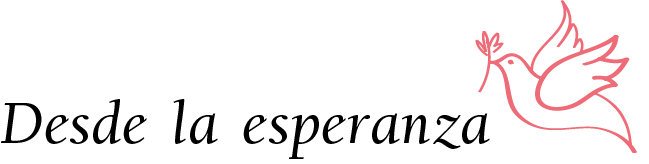Pensar en migrar no es algo neutro. Remueve el corazón y despierta sentimientos profundos: angustia, incertidumbre y miedo a lo desconocido. Es dejar atrás lo seguro, lo familiar, lo que nos identifica y nos sostiene. Incluso cuando la migración es voluntaria —por un nuevo trabajo, un proyecto de estudios o una oportunidad—, siempre supone un quiebre y un desprendimiento.
Migrar es aprender a vivir con el corazón dividido entre el lugar que fue hogar y el lugar que ahora lo es, entendiendo que el hogar se construye allí donde está la familia.
Pero hay migraciones que no se eligen. Migrar porque se debe huir es una experiencia muy dolorosa. No se escoge el momento ni las condiciones, no hay tiempo para preparar el corazón ni las maletas. Se huye para proteger la vida, la dignidad o el futuro de los hijos. En esos casos, el miedo se mezcla con la urgencia y la esperanza se vuelve frágil, casi silenciosa, pero indispensable para seguir adelante.
Muchas veces, la migración trae consigo la separación de las familias y una profunda sensación de soledad. No siempre migra toda la familia de una sola vez: unos parten primero, otros se quedan, y el reencuentro se vuelve incierto o lejano. La distancia fragmenta la vida cotidiana y transforma los vínculos. Se aprende a amar a través de una pantalla, a celebrar a destiempo y a acompañar sin presencia.
Quien migra vive, además, la experiencia constante de sentirse extranjero: en la lengua, en las costumbres y en las miradas. Convive con la nostalgia por todo lo dejado: los seres queridos, los momentos compartidos, las tradiciones y hasta las pequeñas comodidades que parecían obvias. Migrar es aprender a vivir con el corazón dividido entre el lugar que fue hogar y el lugar que ahora lo es, entendiendo que el hogar se construye allí donde está la familia.
Aun así, migrar también puede abrir caminos nuevos y convertirse en un regalo inesperado. El encuentro con otras personas, con nuevas culturas y formas de vivir va ensanchando la mirada y el corazón. Muchos logramos entretejer lo que traemos con lo que vamos recibiendo, dando origen a nuevas tradiciones, a identidades más amplias y a una comprensión más profunda del mundo y de los otros. Así, la migración puede transformarse no solo en una experiencia de pérdida, sino también en una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de encuentro y de mutuo enriquecimiento.
La Palabra de Dios nos recuerda que Jesús, siendo niño, fue migrante y refugiado. José y María dejaron su tierra, su gente y sus certezas para proteger la vida que les había sido confiada.
Muchas personas han llegado a esta tierra chilena buscando refugio, oportunidades y una vida digna. Esta realidad nos interpela y nos invita a mirarnos con honestidad. ¿Cuán acogedores hemos sido cuando nos encontramos con un extranjero? ¿Cómo reaccionamos frente a quien es distinto, especialmente cuando su cultura, su acento o sus costumbres nos resultan ajenos o incómodos? Como católicos, estamos llamados a reconocer en cada migrante el rostro de Cristo que pide posada. La fe se vive en lo concreto: en la mirada que acoge, en la palabra que dignifica y en los gestos cotidianos de hospitalidad. Migrar, desde una mirada cristiana, no es solo un desplazamiento geográfico; es un camino donde Dios sigue haciéndose presente y donde también nos llama a ser tierra de acogida, consuelo y esperanza.