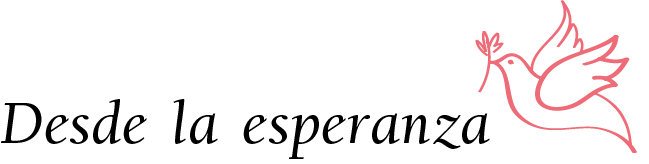Todos, e incluso nosotros los creyentes, estamos enfrentados a la muerte como al “máximo enigma de la vida humana” (GS 18), y nos preguntamos intrigados: ¿qué pasa después de ella? Curiosamente, San Francisco la llamó hermana. Los teólogos antiguos hablaban de este tema como el de las “postrimerías”, palabra que refiere a “postrero”, lo último. Y la pregunta era precisamente: ¿Qué pasa al final?
Lo que está al comienzo puede darnos una pista. Recordémoslo: el Dios Creador se esmeró para que el hombre y la mujer participaran de una Casa Común, tal como llama el Papa Francisco a la Creación, donde la misma convivencia era una promesa de felicidad compartida. Pero un ofrecimiento mentiroso de ella nos hizo separarnos y comenzamos a acusar a los otros de nuestros males. La serpiente se reía de nuestra libertad (Cf. Gn 3,1ss). Desde entonces, hemos buscado infructuosamente, pero sin saber el camino, ni la verdad ni la verdadera vida (cf. Jn 14,6). Finalmente, la libertad encontró a su artesano privilegiado en Jesús de Galilea, el hijo de María. Era el anunciado por los profetas y esperado por todos, pero que fue rechazado por los fanáticos de un Dios inmutable e inmortal.
En su anuncio amable y exigente a la vez, llamaba bienaventurados a los sencillos, que entendían la unidad del mandamiento del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo.
En su anuncio amable y exigente a la vez, llamaba bienaventurados a los sencillos, que entendían la unidad del mandamiento del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Pero se trataba de un reino que aparecía poco eficaz para una gobernanza de la mezquindad y del éxito de solo algunos. Y así, viviendo acostumbrados en una enemistad con Dios y con los hermanos, ha comenzado a despuntar, con Jesús, una genuina libertad fundada en el amor: una que libera al paralítico de su invalidez, que ilumina la oscuridad del ciego, que devuelve la convivencia al leproso expulsado de la comunidad, que socava profundamente la esclavitud del poder, la riqueza y la dependencia evasiva, es decir, la liberación del pecado y el ofrecimiento del Paraíso al condenado junto al mismo Jesús en el patíbulo. Libertad, paradojalmente, conseguida en el escenario de la muerte.
Y volvemos: ¿Qué hay detrás de ella? ¿Cómo se compatibilizan la muerte y el amor?
Solo desde este último don, ofrecido en el presente de nuestra vida, cabe hablar del final. Tanto fue el amor de Dios por su creación y sus hijos/as que envió a su Hijo único, “para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). Sin embargo, ese Hijo suyo cumplió esa misión “hasta la muerte”. San Pablo expresaba “es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien (…) pero Dios nos ha mostrado su amor ya que cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros” (Rm 5,7-8). Esa afirmación nos deja perplejos, pues es evidente que nos muestra una bondad desmedida, pero, simultáneamente, algo incompleta. Si ese amor queda en la muerte, ¿qué sentido tiene? ¿No es el amor promesa de felicidad eterna?
La Resurrección no es sino la respuesta del Padre ante el amor de su Hijo hasta ese extremo, “por eso Dios lo exaltó” (Fil 2,9), lo resucitó.
La muerte, que en principio es expresión de nuestra libertad fracasada, aparece, sin preverlo nosotros, como el mejor escenario para mostrar esa inconmensurable lealtad de Jesucristo. Y al atreverse a desplegar esa fidelidad con nosotros, y al correr el riesgo de ser “hecho pecado” (2 Cor 5,21), es decir, de entrar en la muerte, nos muestra un talante insobornable que no podría quedar clavada en la cruz. La Resurrección no es sino la respuesta del Padre ante el amor de su Hijo hasta ese extremo, “por eso Dios lo exaltó” (Fil 2,9), lo resucitó. En palabras humanas: no se podía frustrar un tal Amor, a riesgo de quedar desautorizado.
Por todo lo anterior es que la muerte se hace hermana cuando nos conduce a la resurrección que no es sino la libertaria plenitud de un tipo de vida que se ha atrevido a “padecer el amor de Cristo”, y en el que de manera compartida se dará lugar a algo que el “ojo no vio, ni el oído oyó” (Is 64,3; 1 Cor 2,9). Vale la pena por ello preguntarse, en vistas de la propia muerte: ¿Cuál es el presente de mi vida? ¿Involucra el don amoroso del Señor? Mi vida y mi muerte: ¿están implicadas con el prójimo? ¿Cabe pensar en una purificación de mi amor al Señor después de mi muerte? Por último, ¿cómo reacciono ante la afirmación de que es imposible creer en un amor eterno que puede descubrirse tanto en la vida como en la muerte?